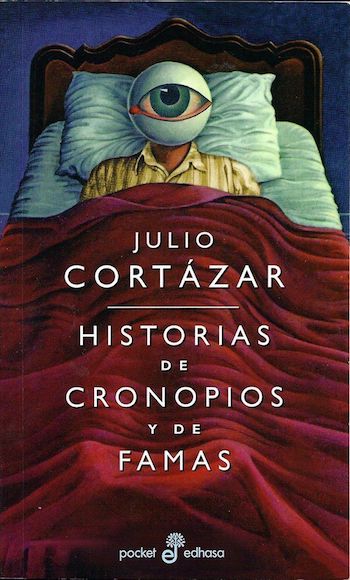En las páginas de los libros a menudo escuecen palabras que no nos merecemos. Cuando quien las ha escrito sabe algo del alma humana las recibimos como un manjar, como algo decisivo, pero si su autor es un ignorante que cuanto sabe es vender a los editores su mercancía de espuma negra sólo acertamos a mirar para otro lado y a cumplirnos bajo la certeza de que un libro puede ser un milagro o un suplicio.
Los escritores capaces de acercarnos el mar, los deseos y las ráfagas de angustia son una majestuosa fiesta a la que deberíamos rendir la veneración de las celebraciones verdaderamente humanas.
En ocasiones, hay algo en lo que leemos que nos presta durante unos instantes una delicada sensación de realidad necesaria y, en otras, damos al leer con una fantasía completa de verdad y de olores y sabores y sostenida por un tacto sencillamente memorable: es la clase de magia azul de las palabras depositadas sobre las páginas de los libros que siempre creímos merecer.
De tal manera que cuando nos topamos con esa imaginaria certeza o con aquella certera mentira tenemos de súbito unas enormes ganas de ser lo que somos y lo que seremos. Un ansia incomparable nos mueve hasta las demás frases salidas una tras otra de las manos que las escribieron tras intentar partirle el esternón a su dueño, el escritor que durante el tiempo en el que somos lectores ensimismados consigue hacer de nosotros una botella flotando en el océano.