Se tiene la idea de que el verano es la época en que la gente lee más porque tiene más tiempo para dedicar a la lectura. La falta de tiempo es la excusa que siempre se alega cuando a alguien le preguntan si le gusta leer.

Posiblemente en general se lea más en verano, no sólo por esta circunstancia sino porque hay otros mecanismos que promueve la industria editorial, como la celebración de importantes ferias del libro en vísperas o inicios del verano, en las que los visitantes adquieren sus bagajes de lecturas veraniegas. Sin embargo pienso que para quienes leen habitualmente el resto del año, el verano es la estación en la que dedican menos tiempo a la lectura, porque suelen orientar su ocio hacia actividades diferentes.
Cuando se habla de lecturas de verano todo el mundo entiende que se trata de novelas de evasión con argumentos simples y protagonistas sin complicaciones existenciales, de narraciones entretenidas, muy propias de los best seller de cada momento. Cuando bajo a la playa y veo qué lee la gente al sol, además de las revistas del corazón y los periódicos deportivos, observo que abundan los títulos más promocionados de la temporada, casi todos de autores muy conocidos. Las revistas literarias y los suplementos de los periódicos confeccionan cada año con estas publicaciones listas de lecturas que recomiendan para el verano, como si en esta estación no fuera posible leer otra cosa.
En relación con mis lecturas de verano hace años que tengo por costumbre diversificarlas en torno a tres categorías. Suelo aplazar para esta época las novedades que, por falta de tiempo, no he podido abordar durante el año. En estos meses también acudo a los clásicos que, por unos u otros motivos, tengo pendientes de lectura: así, a bote pronto, recuerdo haber leído en la playa, en los últimos años, títulos como “El idiota” de Dostoievski, “La madre” de Gorki, “Los Buddenbrock” de Thomas Mann o “El hombre sin atributos” de Musil. Y hay un tercer placer al que acudo con frecuencia durante el verano, que es el de la relectura de aquellos libros que por motivos diversos me han dejado alguna huella. “El gran Meaulnes” fue uno de ellos este verano.
Un autor olvidado
Durante mucho tiempo “El gran Meaulnes” fue una lectura recomendada a los adolescentes, junto a las novelas de Salgari, Stevenson o Julio Verne. Fue a esa edad cuando leí por primera vez la novela de Alain Fournier, que cuenta las aventuras de Augustin Meaulnes narradas por su mejor amigo y confidente, François Seurel, hijo del maestro del colegio al que ambos asisten. En mi memoria ha quedado grabada para siempre una de las imágenes más poderosas de la literatura, la de un joven bajando las estrechas escaleras de un caserón llevando en brazos el cadáver de quien pudo haber sido su amada.
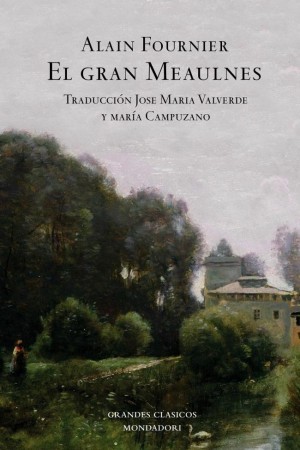
Cuando leí por primera vez “El gran Meaulnes” yo no conocía la biografía de Alain Fourier (1886-1914), quien murió en combate en Les Espargues a los 28 años (al año siguiente de publicar esta su única novela) víctima temprana de la Primera Guerra Mundial. Tampoco sabía de la experiencia que tuvo con una joven de la que se enamoró y a la que buscó incansablemente durante años, después de haber perdido su rastro, y que inspiró la trama de esta novela, en la que también recoge sus experiencias como hijo de un matrimonio de maestros de Sologne. Sin embargo, el desconocimiento de estos detalles no impide sumergirse en el ambiente de la historia, entender sus episodios, en los que se mezclan realidad y ensueño, y quedar atrapado en los avatares del protagonista, trenzados con elementos literarios que van desde el azar y la fantasía a la tragedia romántica.
Novela del desasosiego juvenil en un entorno rutinario, donde las estaciones se suceden iguales año tras año y la vida discurre monótona y repetida, Fournier profundiza aquí, a través de una poética melancolía, en los sentimientos de quienes despiertan a la vida llenos de coraje y ambición y se enfrentan a una realidad que no siempre resulta gratificante.
Muchos años después, el reencuentro con este clásico semiolvidado (la última reedición, de Mondadori, tiene más de diez años) ha mantenido intactas para mí las sensaciones que me transmitió en su día la primera lectura.
El primer Dostoievski
En cuanto a los clásicos, este año he vuelto a Dostoievski y a una de sus novelas de referencia, las “Memorias del subsuelo”. Dostoievski la publicó después de “Humillados y ofendidos” y antes de escribir las que se consideran sus grandes obras, “Crimen y castigo” y “Los hermanos Karamazov”.

Dice George Steiner en la introducción (la edición que manejo es la de Barral de 1978) que en su sótano, el protagonista hace planes de venganza contra los burócratas, los cocheros que lo salpican de barro, los criados que le cierran la puerta en la nariz, las damas que se burlan de su abrigo raído… con la esperanza de que todos se arrastrarán un día a sus pies de conquistador. La venganza es, pues, su razón de existir. Pero a diferencia del resto de los hombres, que se vengan porque creen que la venganza es una forma de hacer justicia, nuestro protagonista quiere vengarse por pura maldad.
La segunda parte de “Memorias del subsuelo” está dedicada a la consumación de esta venganza. Nuestro antihéroe maquina la forma de vengarse de las humillaciones sufridas a manos de sus antiguos compañeros de trabajo, a quienes desprecia, sacrificando incluso sus pocas pertenencias y su escaso pecunio. Termina en el lecho de una prostituta a la que decide salvar de su infortunio y a la que, fiel a sus principios, acaba finalmente hundiendo y condenando a una vida sin esperanza.


