Un grupo de científicos de nueve países ha publicado un manifiesto de apoyo a sus colegas chinos. Tratan así de contrarrestar un mal que -en nuestra época- parece menos evitable que el COVID-19: las teorías de la conspiración. Abundan en las redes sociales, olvidándose también -en primer lugar- de que los viajes asociados al Nuevo Año Chino han complicado el control inicial de la epidemia.
“Los científicos y profesionales del sistema de salud de China, en especial, han trabajado con diligencia y de manera efectiva para identificar con rapidez al agente patógeno que está tras la expansión de este virus”, afirma ese grupo de científicos que publica su texto en la prestigiosa revista The Lancet.
Contraponen el “modo rápido, abierto y transparente de los datos relativos a esta epidemia” que han dado a conocer sus colegas chinos con la amenaza que representan hoy “los rumores y la desinformación sobre el origen del virus”.
Días antes de que lo hicieran ellos en The Lancet, un grupo similar había constatado que “el nuevo virus no ha sido creado en ningún laboratorio”. Entre este segundo grupo de expertos estaba el profesor Walter Ian Lipkin, reputado epidemiólogo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), quien colabora estrechamente con los responsables del sistema de salud chino. En 2003, Lipkin ya ayudó a las autoridades chinas para evaluar la epidemia de SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo). Investigó los vacíos científicos y la estrategia de contención del virus. El objetivo era -entonces y actualmente- la reducción del número de infectados y fallecidos.
Los firmantes del texto publicado en The Lancet señalan que “los profesionales de la salud en China siguen salvando vidas y protegiendo la salud global”. Los epidemiólogos denuncian el impacto negativo que puede tener la rumorología conspirativa múltiple desde el mismo momento en el que se da credibilidad a teorías absurdas. Sin base alguna, sugieren que el COVID-19 no tiene un origen natural”. Desde The Lancet, piden apoyo al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para obtener lo antes posible pruebas científicas mientras “nos mantenernos unidos frente a la desinformación y las especulaciones”.
Entre los delirios habituales que circulan por la Red, el primero, cómo no, es el que declara que el COVID-19 ha sido “fabricado” en un ignoto laboratorio de China. Algunos citan uno preciso: el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan (China), que trabaja en investigaciones sobre microorganismos.
Oficialmente, se sigue sugiriendo que el coronavirus podría proceder de un mercado de la ciudad de Wuhan en el que -por tradición arraigada- se venden animales salvajes y exóticos. Los acusados mayores son el pangolín y los murciélagos. El primero forma parte de la familia de los mánidos, que viven en diversas regiones asiáticas y del continente africano. También se culpa al comercio culinario que los incluye, junto a ratas, cocodrilos y pavos reales.
En la cultura rural tradicional china, muchas personas siguen creyendo en los beneficios de platos que aceptan partes de ese este tipo de animales. De modo que hay quien desea cobra a la plancha, sopa de murciélagos, picadura de colmillos de elefante o licores elaborados con huesos de tigre. Un universo gastronómico en el que mitos remotos y disparates se entrecruzan entre sí. Para algunas personas, resultan imprescindibles.
En enero, las autoridades chinas han reforzado prohibiciones previas de venta de animales salvajes por considerar probable que ese comercio pueda estar vinculado a la expansión del COVID-19.
La agencia EFE cita a Cathy Cao, investigadora de una oenegé china (Informe de Desarrollo de China) que explica lagunas legales a la hora de establecer qué es un animal salvaje o cómo abordar el problema en la práctica en un país tan extenso y poblado. “Según la ley china, el comercio de algunos animales salvajes está vetado desde hace décadas, pero no hay normas muy específicas. Y muchos obtienen beneficio de esas lagunas legales sin que esté claro que hayan incumplido la ley”.
China ya experimentó los efectos del SARS en 2003, pero las disposiciones contrarias al consumo de carne de animales raros y salvajes que se deciden en Pekín (Beijing) quedan lejos de muchos lugares de la China profunda. Allí, los más “afortunados” o quienes tienen más poder adquisitivo siguen defendiendo el concepto yewei (gusto salvaje) por sus presuntos beneficios curativos o sexuales.
En un país atrapado en la idea de un desarrollo económico siempre expansivo, el yewei representa también un símbolo de estatus y riqueza. Pero nada de eso está alentado por el Gobierno, ni por la mayoría de los chinos. Al contrario.
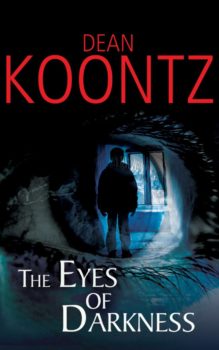
En la versión inicial, el virus inventado por el autor se llamaba Gorki-400; pero las ediciones posteriores a 1989 lo cambiaron por Wuhan-400. Para mayor satisfacción de los simpatizantes de las sectas conspirativas, Dean Ray Koontz, el autor, ha utilizado en sus obras de ciencia ficción y fantásticas un número elevado de pseudónimos, tales como Leigh Nichols, Richard Paige, Aaron Wolfe, David Axton, Anthony North, Owen West, Brian Coffey, John Hill, Deanna Dwyer y K.R. Dwyer. De modo que podemos esperar la falsa explicación de los más alucinados afirmando que “muy diversos” autores predijeron lo que sucede hoy con el COVID-19.
Al modo de la película Blade Runner (1982), que situó su escenario en 2019, Koontz describió y colocó su distópico Wuhan-400 “hacia 2020”. Entre las víctimas conspirativas más inocentes, algunos llegan a creer que el laboratorio fatal se encuentra a corta distancia del mercado sospechoso. Pero en el desvarío hay niveles: los menos imprudentes, al menos, hablan de “virus por accidente”.

Los científicos firmantes del manifiesto de apoyo al sistema de salud chino, la mayoría de nacionalidad estadounidense, subrayan que los virus informativos y de las teorías de la conspiración pueden resultar muy dañinos para combatir al virus de verdad, el COVID-19.
Los discursos conspiratorios hablan de siglas misteriosas, del poder, de laboratorios interesados, de los chinos, de los americanos, de la CIA, de los israelíes o de distintos grupos “secretos”. El historiador francés Patrick Zylberman (Escuela de Altos Estudios, Rennes, Francia) afirma que “desde la lepra del siglo XIII al VIH de los años ochenta, la propagación de los virus y las teorías de complot se abrazan entre sí”. Zylberman reitera esa inclinación -casi natural- a creer en el complot interesado y ajeno. Cree que es una realidad tan vieja “como el mundo”.
En la Edad Media, cuando se extendía la peste -según la creencia popular más inmediata- los culpables más habituales eran los viajeros de otros lugares o miembros de comunidades minoritarias. Los judíos eran víctimas más frecuentes de esos desvaríos. “En el siglo XIX”, recuerda Patrick Zylberman, “el cólera fue también atribuido a una iniciativa de la burguesía para destruir físicamente al proletariado”.
Las manipulaciones y la desinformación de nuestro tiempo propician la extensión rápida de ese mal colectivo, la desinformación. Puede ser nefasto socialmente a través de su uso en discursos políticos antidemocráticos. Un desvarío social de gran nivel puede resultar más peligroso que el mismo virus patógeno que se quiere combatir.




