Marc Fumaroli recopila varios de sus ensayos en torno a la República de las Letras

Un discípulo de Petrarca, el veneciano Francesco Barbaro, utilizó en 1417, treinta años antes de la invención de la imprenta, la expresión Republica Literaria para denominar una operación de rescate de manuscritos de la antigüedad, ignorados u olvidados. Se refería a un grupo selecto de personajes del mundo de la cultura en Europa (en España, Gracián escribió una “República de las letras”), preocupados por la trascendencia del legado humanista de la civilización, en peligro de desaparecer después de la incursión de los bárbaros en las fronteras del imperio romano.No es casual que recibiera el nombre de un patricio de Venecia, ciudad que había desempeñado hasta entonces un papel determinante en el desarrollo de las Letras.
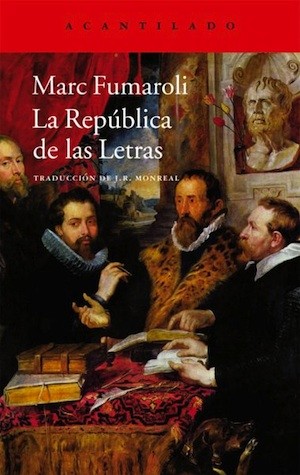
Tertulias, academias y conversaciones
Los orígenes de la República de las Letras se sitúan originalmente en el esfuerzo de Petrarca por rescatar la cultura grecorromana del olvido en el que había caído. En la Florencia del siglo XV se formaron en torno a Petrarca, Boccaccio y Salutati, grupos de amigos y discípulos que celebraban tertulias eruditas que trascendían fronteras y generaciones, a las que pronto se conoció con el nombre de Respublica Litteraria, un término que aludía a la Respublica Christiana de “La ciudad de Dios” de San Agustín, sometida entonces a vivas querellas. Erasmo llega a proponer que la Respublica Litteraria fuese la verdadera Respública Christiana, ya que después de Lutero y del Concilio de Trento, la Respublica Litteraria se convirtió en la patria común de los cristianos, divididos en Iglesias rivales, a los que más que la religión unía la cultura.
Simultáneamente a la República Literaria se resucita la palabra ciceroniana Academia para denominar a las villas campestres dotadas de grandes bibliotecas, donde un grupo de amigos se reunían con el dueño de la casa para dialogar al margen de las disciplinas monástica y universitaria y potenciar la Conversación erudita, con la que se creía aprender más que con la lectura de los libros y con la meditación solitaria: “unas palabras agudas dejadas caer de pasada por un verdadero sabio pueden poner más directamente en el camino de la verdad que unas vastas obras” (p.196). Se excluían a intrusos, charlatanes y pelmazos pero, junto a las disquisiciones literarias y artísticas, se contaban chistes, historias eróticas, relatos atrevidos y bromas sexuales. Las reuniones para la Conversación (de salón, de biblioteca o de gabinete científico, que eran las tres modalidades) eran sociedades mundanas, desdeñosas de la enseñanza universitaria de la época, en las que caballeros y damas conversaban con hombres de letras, a menudo bajo la protección de un príncipe, y que potenciaban el papel de la mujer en un plano de igualdad al de los hombres (a veces estos círculos se organizaban en torno a una mujer, como Mme. Staël o la marquesa de Rambouillet). Estas sociedades de Conversación fueron el germen de algunas Academias que gozaron de un gran prestigio cultural, imitado por los Salones letrados del París del XVII y por las reuniones que en Italia sintetizaron las culturas burguesa y popular al margen de la cultura erudita. Allí donde florecieron las Academias se utilizaban las alegorías del Parnaso y la Arcadia, emblemas de la libertad de las Letras frente a la Iglesia y al Estado.
Conversaciones y Academias darían lugar a los itinerarios de la República de las Letras, una república monárquica que Fumaroli estudia junto a la biografía de sus protagonistas, príncipes admirables, como Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, astrónomo, cosmógrafo, físico, zoólogo, naturalista y filólogo, quien renunció a ser autor para promocionar de su propio bolsillo a autores a los que proporcionaba gratuitamente manuscritos y documentos y que tuvo el mérito de convertir a la ciudad de París en la capital de la República de las Letras, arrebatando a Italia la centralidad y el protagonismo. O como Anne-Claude de Thubières, conde de Caylus, militar que veló sus primeras armas a los 15 años en la Guerra de Sucesión española y que, iniciado en el Salón de su madre y más tarde en las Academias de Pintura y de las Inscripciones, decidió consagrarse a las letras como narrador, novelista, dramaturgo, ensayista, traductor, autor de una amplia correspondencia y de un nutrido diario. O como Seroux D’Agincourt, autor de una gigantesca obra que recopilaba mil años de historia de las artes visuales en Europa, que le ocupó 35 años y que no llegó a ver publicada en vida.
Los antiguos y los modernos
Marc Fumaroli sitúa el desarrollo de las Academias y de la República de las Letras en el marco de la querella entre los Antiguos y los Modernos, que activó la dinámica de la pre-Ilustración y de las Luces y que estudió con más profundidad en su obra “Las arañas y las abejas”, que hemos comentado aquí en otra ocasión, querella que el autor sitúa en el marco de la Academia Francesa, la Academia de las Ciencias y la Academia de las Inscripciones.
A pesar de que la República de las Letras fue desapareciendo poco a poco a lo largo del siglo XIX, su influjo llega hasta el siglo XX con el último de sus “príncipes”, Alphonse Dupront, un historiador de la misma generación de Sartre y Aron, testigo de la condena por el papa Pio XI de la doctrina monárquica de Charles Maurras, identificado con marxistas, fascistas y nacionalsocialistas, los tres totalitarismos del siglo. Para Dupront, la Historia no es la que hacen y escriben los vencedores filosóficos, políticos y militares sino otra más esencial, más difícil, más compleja, que escriben y hacen los poetas, filósofos, filólogos, teólogos, clérigos, y cuyo horizonte, como el de la República de las Letras, “rebasa siempre las murallas de la Ciudad y sus finalidades coyunturales”.



