La guerra de Ucrania ha generado la publicación de varios libros que intentan explicar, desde distintos puntos de vista, cómo se ha podido llegar a una situación como la que vive actualmente el mundo a causa de la invasión de un país soberano por una potencia nuclear.
Algunos de estos libros se habían publicado en fechas anteriores al comienzo de la guerra y otros han añadido capítulos para contextualizar sus contenidos («Ucrania, encrucijada de culturas», de Karl Schlögel. Acantilado; «Entre Este y Oeste», de Anna Applebaum. Debate), pero en todos ellos se aprecia una cierta alarma sobre las amenazas con las que Rusia comenzó a intimidar al mundo desde la llegada de Vladimir Putin al poder el año 2000.
La mirada de una periodista
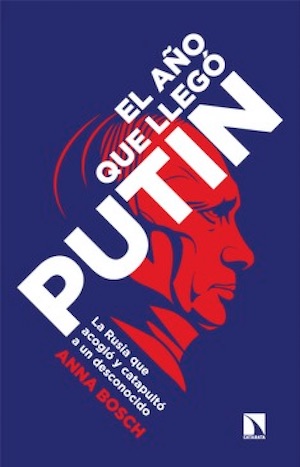
Los corresponsales suelen convertirse en expertos sobre aquellos países desde donde ejercieron ese trabajo, que conocen a veces mejor que muchos de sus ciudadanos, porque durante el tiempo que han estado informando han tenido que recorrer sus geografías, acercarse a sus gentes, observar y analizar sus sociedades, sus culturas y sus políticas desde muchos puntos de vista y acercarse a realidades a las que muchas veces no tiene acceso el ciudadano medio.
Es el caso de Anna Bosch, quien fue corresponsal de TVE en Rusia durante los años decisivos de la transición del poder entre Boris Yeltsin y Vladimir Putin. Después de volver varias veces a Rusia, Anna Bosch acaba de publicar «El año que llegó Putin» (Catarata) un libro en el que cuenta sus experiencias como corresponsal en aquel país, pero que es también un análisis sobre la transición y un diagnóstico sobre la actual deriva del régimen de Putin.
Cuando cayó el comunismo en la antigua Unión Soviética, sus ciudadanos pensaron que la libertad y la riqueza llegarían de la mano y que el futuro se iba a parecer a la imagen que tenían de las sociedades occidentales.
La deriva del nuevo régimen, por el contrario, empobreció a aquella sociedad ilusionada que veía cómo sólo unos pocos oligarcas se enriquecían con la corrupción mientras los demás estaban condenados a una pobreza más precaria que la que habían sufrido con el comunismo, donde al menos tenían asegurado un mínimo sustento y una seguridad de la que ahora carecían.
Por otra parte se apoderó de ellos un sentimiento de frustración por haber pasado Rusia de ser una potencia respetada (y temida) a un país débil y humillado, sometido a la voluntad de Estados Unidos y de Occidente. Este sentimiento hizo nacer en la sociedad rusa la necesidad de encontrar un líder fuerte que devolviera al país su antiguo esplendor.
Putin era un desconocido incluso para los rusos cuando Yeltsin decidió nombrarlo primero jefe de Gobierno y más tarde su sucesor en la presidencia. La mayoría pensaba que, como ocurriera con los anteriores primeros ministros (Chernomirdin, Kirienko, Primakov, Stepashin), este antiguo jefe de la KGB no iba a durar mucho en el cargo.
Pero Putin supo manipular aquel sentimiento de frustración de la sociedad rusa y convertirlo en el eje de su futura política, prometiendo devolver al país el respeto perdido y terminar con la corrupción que había enriquecido a los oligarcas, al tiempo que expresaba la voluntad de terminar con la guerra de Chechenia, que había sumido al país en un drama que minaba su cohesión y su fortaleza.
Al contrario, ni los oligarcas desaparecieron (sólo los que se enfrentaban a Putin) y la guerra se agravó con la invasión rusa durante su mandato (Anna Bosch cuenta las penurias de los soldados y también de los periodistas cuando estuvo empotrada en el ejército para cubrir el conflicto).
Al mismo tiempo comenzó una campaña de culto a la personalidad y a la imagen de Putin como un líder fuerte y sano, simultánea a otra de desprestigio hacia Occidente y los regímenes liberales.
Con la llegada de Putin la represión comenzó a manifestarse en la censura y prohibición de los medios críticos con el Gobierno y con el Kremlin, en el recorte de libertades y en extraños acontecimientos que hacen sospechar de la larga mano del poder en los asesinatos de Litvinienko por envenenamiento, de Berezovski «ahogado» en su bañera, de Glushkov estrangulado… o de la periodista Anna Politkovskaya, asesinada en su casa de Moscú.
Es ilustrativo de la situación de control que se ejerce sobre la sociedad el hecho de que se aprueben leyes cuyo cumplimiento es poco menos que imposible, que se haga la vista gorda sobre su transgresión, pero que si en un momento determinado se necesita anular a alguien incómodo, se le detenga o se le multe por haber incumplido alguna de esas leyes.
Por ejemplo, se prohíbe poseer una cantidad superior a cincuenta dólares, cuando la mayoría de los frecuentes sobornos a policías o funcionarios suelen superar los cien dólares.
Además de las anécdotas y de algunos detalles que hacen muy atractiva la lectura de este libro, se cuentan aquí los acontecimientos dramáticos de la toma de rehenes en el Teatro Dubrovka de Moscu, que terminó con la muerte de más de 130 ciudadanos inocentes, el hundimiento de submarino Kursk, donde murieron 118 marinos rusos ante la impotencia de las autoridades y los medios y la impasibilidad de un Vladimir Putin que no interrumpió sus vacaciones a pesar de la tragedia.
Bosch destaca aquí y en otros acontecimientos como la guerra de Chechenia, el papel de las mujeres rusas y su valor haciendo frente en solitario a los abusos de las autoridades.
La lectura de «El año que llegó Putin» es muy recomendable también para los estudiantes de periodismo porque Anna Bosch se refiere a las dificultades y los problemas a los que tienen que enfrentarse los periodistas en condiciones a veces muy precarias, rompiendo con la imagen que a veces se tiene de los corresponsales como testigos privilegiados de la Historia.
Rusia y un nuevo totalitarismo
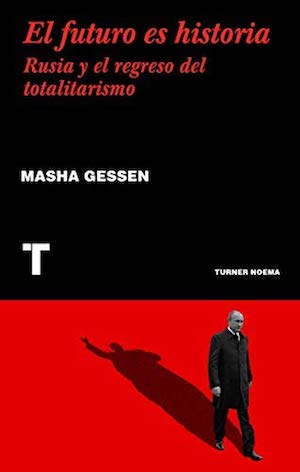
Otro de los estudios más serios y extensos es el de Masha Gessen, periodista del New York Times, de origen ruso, quien en «El futuro es Historia. Rusia y el regreso del totalitarismo» (Turner) analiza la deriva de un régimen que nació con una fuerte vocación democrática tras la desaparición de la Unión Soviética, hasta convertirse en una autocracia totalitaria.
Siguiendo las biografías de siete jóvenes que desarrollan su trabajo en los ámbitos de la Historia, la Sicología, la Política o la Filosofía, testigos todos ellos de esa deriva hacia el totalitarismo, se analizan aquí los principales acontecimientos que han marcado la historia de Rusia durante los años de transición entre los siglos veinte y veintiuno, desde la llegada de Gorbachov y las reformas que culminaron con la desintegración de la Unión Soviética, el intento de golpe de Estado para derrocarlo en 1991, su dimisión, la guerra de Chechenia… hasta llegar a la represión ejercida paulatinamente sobre todos los ámbitos de la vida política, social y cultural del país con la llegada de Putin.
Se estudia cómo el enriquecimiento de las élites de la nueva Rusia pusieron la economía del país en manos de ladrones, estafadores, burócratas y delincuentes que terminaron por controlar todos los resortes del poder, desde las grandes fábricas a los medios de comunicación: «algunas personas se estaban enriqueciendo mucho mientras que otras se hundían en la pobreza», escribe el autor (p.155).
Esta situación de pobreza y decadencia provocó el despertar de nostalgias del pasado entre la población y la reivindicación de figuras como la de Josif Stalin. Rusia añoraba la presencia de un líder fuerte capaz de ejercer una autoridad que devolviese al país su grandeza histórica y Putin supo leer este anhelo y aprovecharse de él.
Se inició entonces una campaña de imagen que lo presentaba como atleta, jinete cabalgando a pecho descubierto, nadador… incluso campeón de hockey: «jugando para un equipo de aficionados contra una selección de los mejores de Rusia, logró anotar dos goles y dar la victoria a su equipo» (p. 421).
Putin se propuso regresar al estado paternalista antes incluso de llegar al poder, desde el momento en que Yeltsin ya no parecía la persona adecuada para desempeñar ese papel. El nuevo líder inició un nuevo camino hacia el autoritarismo a través del control de los medios de comunicación, la judicatura y la economía, en connivencia con los nuevos oligarcas enriquecidos por la corrupción.
Incluso la política fue objeto de burdas manipulaciones, como la ficticia presidencia de Medvédev, a quien Putin («por imperativo legal», habría que decir) cedió el puesto pero no el poder. Rusia comenzó a ser gobernada por lo que el sociólogo húngaro Balint Magyar calificó de «estado mafioso poscomunista».
Masha Gessen narra la marcha de los acontecimientos desde el momento en que Boris Yeltsin abandonó la jefatura del Estado para dejarla en manos de Putin y las medidas que Rusia fue tomando para devolver al país aquella grandeza histórica que el nuevo mandatario creía que su país había perdido (Putin definió el derrumbe de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo), que fueron convirtiendo la nueva Rusia en un territorio en el que las libertades iban desapareciendo a medida que los poderes se orientaban hacia un control absoluto de todas las manifestaciones de la vida.
Se prohibieron las organizaciones no gubernamentales y se obligó a las rusas que recibieran financiación exterior a definirse oficialmente como agentes extranjeros.
Simultáneamente se alimentaba el antiamericanismo y la xenofobia hacia la cultura y la forma de vida occidentales y se intentaban controlar los movimientos democráticos en países como Georgia y Ucrania.
En las elecciones que se celebraban en Rusia «Se rellenaban las papeletas, se adulteraban los números, se reportaban distritos fantasmas y se transportaba a los electores para que votaran temprano y masivamente» (p. 379).
Aspectos como la censura en las universidades, la prohibición del colectivo LGTB (al que pertenece el autor), las trabas para inscribirse como candidato electoral, la condena a prisión de las componentes del grupo Pussy Riot, la represión violenta de las manifestaciones… impedían a los partidos democráticos y a los movimientos por las libertades el ejercicio de actividades contra el régimen mientras se registraban atentados contra políticos opositores y se fabricaban campañas de desprestigio contra líderes como Makarov, al que se llegó a acusar de violar a su hija.
Los esfuerzos de líderes democráticos como Alexander Nikolaevich Yakovlev, uno de los ideólogos de la perestroika; Boris Nemtsov, el más crítico con los nuevos oligarcas, asesinado en Moscú en un puente sobre el río Moskova, cerca del Kremkin; Garri Kasparov, el campeón de ajedrez obligado a exiliarse a los Estados Unidos; Alexéi Navalni, envenenado y actualmente en prisión tras intentar regresar a su país; Vladimir Kara-Murza, superviviente de otro envenenamiento y también en prisión; Pavel Sheremet, periodista opositor asesinado por un coche bomba… se producían simultáneamente a la detención de personalidades críticas con el nuevo gobierno, como el empresario Mijail Jodorkovski, a quien Putin expropió su compañía y condenó a varios años de prisión.
Todo este panorama parecía estar preparando una nueva estrategia para recuperar aquel antiguo esplendor de Rusia perdido tras la desintegración de la Unión Soviética. La invasión de Ucrania no es sino otro episodio de esa deriva.



