Un fragmento muy revelador de lo que iba a ser el corte y confección de la Transición fue lo que dijo en 1973 quien entonces se mostraba como opositor al viejo régimen y unos años después será senador por designación real, Joaquín Satrústegui, quien manifestó que para ese tránsito había que contar con una oposición reformista, cuya ayuda sería indispensable para tratar de controlar y evitar la movilización mayoritaria y la situación que se podría dar después como consecuencia de ella.
“Hay que domeñar –enfatizaba- a costa de lo que sea a los comunistas, sobre todo, y más importante aún, hay que integrar a sus dirigentes en nuestro proyecto, para que sean ellos mismos los que controlen y eviten la violencia de las huelgas y las revueltas estudiantiles, sobre las que tienen una gran autoridad e influencia. Hay que evitar a toda costa que se proclame la República de nuevo”.
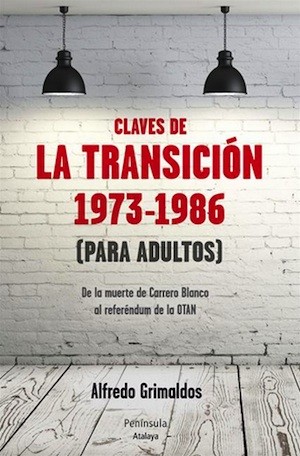

Se viene repitiendo hasta la saciedad que la recuperación de la Memoria Histórica es una necesidad obligada y propia de aquellos países que después de soportar el nazismo, el fascismo, el franquismo o regímenes de similar catadura en América Latina, precisan de esa catarsis democrática basada en los principios de verdad, justicia y reparación. España está en deuda con esa catarsis, sobre todo por las miles de víctimas republicanos sin sepultura, pese a formar parte de la Unión Europea, que tampoco pone mucho celo en recordárselo.
Sobre la Memoria Histórica ha sido mucha la bibliografía que ha ido apareciendo en los últimos años y mucha la que se seguirá publicando en los siguientes. El lector responde a esa llamada porque quiere saber lo que tantos años estuvo sometido al silencio en aquel viejo régimen de sombras y sigue en buena medida sin contarse, sobre todo sin contarse bien. Muy pocas veces, ciñéndonos al terreno literario e incluso al cinematográfico, la novela o la pantalla llegan a colmar esa sed de expectativas que siente el país ante su pasado más próximo, que es el de sus padres o sus abuelos. Se ha escrito mucha novela insubstancial, torpe, descafeinada, edulcorada o totalmente fallida hasta ahora, y son contadas igualmente las películas que han llegado a conmover o sensibilizar al espectador. Si se tiene en cuenta que son muchos los años en se ha ocultado, desfigurado, calumniado, falseado o tergiversado la historia de la lucha contra el fascismo y en defensa de la segunda República española, no es raro que la expectativas de más conocimiento estén muy lejos de colmarse, por lo mucho que queda por contar en consonancia con los principios de verdad, justicia y reparación que la historia de nuestras generaciones precedentes demanda.
Pero si esa escasez de una narrativa actual con valores literarios de relieve es ostensible a mi juicio al rastrear en ese pasado histórico del que proviene el nuestro -la esperanzadora y descuajada república, la Guerra Civil y la dictadura franquista-, qué contados son los autores que se han atrevido a indagar en nuestra santísima transición con una independencia crítica resolutiva y sin concesiones. Ese periodo de 13 años, entre el atentado que acabó con Carrero Blanco y el referéndum de la OTAN bajo el primer gobierno psoista, está muy necesitado de libros como Ejecución sumaria, la décima novela de Lidia Falcón. Es necesaria esta literatura y se agradece, sobre todo si como es el caso la autora parte del pulso vivencial de su propia experiencia y posee como Lidia Falcón la probada cualificación que como escritora siempre ha demostrado. Es necesaria porque el personaje de fondo y su ejecución, sobre la que gira la historia, es una víctima y un hecho del olvido, una víctima más de las que durante casi cuarenta años se empeñaron en hacer caer una dictadura y lucharon por ello, aunque bien sabemos que para otros aquello fue un periodo de franca placidez. Ese olvido deliberado en que se ha tenido y se tiene a un centenar largo de militantes de izquierda asesinados durante los primeros años de la Transición, por no estar acogidos al cobijo de la izquierda acomodada, se inició en 1974 con el fundador de Movimiento Ibérico de Liberación, que tampoco estaba bajo el manto de ninguna de esas advocaciones como militante y fue abandonado a su suerte para que el garrote vil del franquismo acabara con su corta vida.
Me confesaba Lidia que la muerte de Salvador Puig Antich -sobre la que se hizo también un film no muy convincente- fue para ella una de las tragedias humanas personales ante las que se sintió más impotente en su momento. Quizá por eso el libro que hoy presentamos haya sido para ella tan necesario como para sus lectores. La izquierda homologable esperaba entonces ser homologada de rojigualdo borbónico en cuanto falleciera el dictador y diera curso la Transición que finalmente fue. Esa izquierda estuvo en 1974 lejos del comportamiento que demostró en 1970, ante el Proceso de Burgos. Aquel juicio sumarísimo condenó a muerte a seis de los activistas de ETA encausados por el asesinato de tres personas. A los seis se les conmutó la pena máxima por otras de reclusión mayor, gracias a las movilizaciones populares impulsadas por la oposición democrática, en la que figuraba esa misma izquierda. Cuatro años después, sin embargo, esa misma izquierda, atemorizada acaso por el asesinato del almirante Carreo Blanco, no tuvo reaños para evitar que el franquismo en extinción se vengara de aquel magnicidio en la persona del desgraciado joven, al que se le culpó del asesinato no probado de un policía durante una detención callejera en Barcelona.
Ejecución Sumaria cuenta las miserias y las lacras de esa izquierda timorata y cobarde que sacaba punta a su lapicero pactista a la expectativa de colocarse en las peanas de la concertada Transición por nacer, con las consecuencias que luego veremos y soportamos, y que también se perfilan en la novela a través las conversaciones de sus personajes. Junto a esas miserias y con escritura muy cálida, Lidia no puede olvidar la memoria de aquellos militantes más modestos de su tiempo y del pasado, cuya sorda labor fue siempre un modelo de coherencia y compromiso, y en algunos casos también de heroicidad. La novelista contrasta el carácter de esos camaradas con la postura de acomodamiento y oportunismo que afectó sobre todo a los líderes del PSUC y a los que un grupo de mujeres militantes -que pretenden librar al anarquista de la pena de muerte- reprochan su pasividad. En ese sentido bien se puede decir que la autora hace un ajuste de cuentas con el entorno político que le era afín ideológicamente.
El ajuste de cuentas no para aquí, pues se prolonga hacia otros estamentos de la sociedad barcelonesa de ese periodo, que la novela acota entre el atentado a Carrero Blanco, a finales de diciembre de 1973, y la ejecución de Puig Antich en marzo del año siguiente. Si entre la militancia comunista más ambiciosa o trepa había quienes aspiraban a situarse en los escalafones de escalada para buscar una buena colocación como oposición reformista, también en las comisarías policiales sobre las que se asentó la fortaleza y la violencia de la dictadura, en medio de los sórdida metodología represiva que la autora conoció tan bien como describe, se planteaban mezquinos debates acerca de la imagen y funciones que les correspondería a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el régimen naciente. No faltan, en esa esa línea de proyección, el entendimiento que de la España política por venir y su previsible entrada en el Mercado Común expone la patronal a través de los diálogos entre Pere Durán Farrell, poderoso industrial y representante genuino de la burguesía catalana, liberal y catalanista a lo Jordi Pujol, y Ferrer Salat, que luego llegaría a presidente de la organización.
El conocimiento directo del entorno social y tipológico que se dibuja en la novela, y que la autora traza de modo resolutivo gracias a sus vivencias como militante comunista o como profesional de la abogacía, le ha permitido a Lidia Falcón dar encarnadura a unos personajes que, sobre todo dentro del grupo de mujeres que se movilizan contra la pena de muerte a Puig Antich, están magníficamente definidos. Asegura Lidia en el prólogo informativo del libro que todos los personajes históricos se comportaron en la realidad tal como aparecen en el papel, sin exageración, falsificación o modificación alguna, por lo que en ese sentido bien se podría decir que su literatura adquiere la dimensión de crónica periodística, en correspondencia con uno de las varias profesiones de la autora, algo que en esta novela política es más patente que en otras. También es significativamente crítica la pintura que en Ejecución sumaria se hace de la oligarquía económica catalana, esa que después de haber coqueteado a fondo con el viejo régimen no va a tener después ningún empacho transicional para presumir de antifranquista. Cabe en la denuncia, igualmente, la complicidad también mayoritaria de la judicatura y la fiscalía catalanas con la dictadura.
Un episodio especialmente reseñable en el libro es el olvidado caso de la explosión en la calle Capitán Arenas, en la que murieron 18 personas, caso no resuelto con claridad y sobre el que hubo fundadas sospechas -tal como investigó la propia Lidia, que llegó a tener por ello a su hija detenida en la cárcel de la Trinidad- de que pudo haberse tratado de la detonación de un arsenal de armas de la extrema derecha. No faltan tampoco en el libro algunos de los constructores que se hicieron millonarios con el estraperlo de hierros y materiales de construcción en la posguerra, y que dieron lugar al derrumbamiento de vigas afectadas por aluminosis en varios edificios de los barrios más humildes. Estos también medraron después de Franco. Lidia anota nombres y apellidos, como los del juez Pascual Estevil y el abogado Juan Piqué Vidal, defensores de mafiosos de alta condición, delincuentes de cuello blanco, importantes industriales y comerciantes con toda clase de argucias y peores prácticas.
Un capítulo que me pareció particularmente incisivo es el que se refiere a la gauche divine catalana, con una nómina de nombres reales de políticos, intelectuales, editores y escritores a los que la autora conoció. Se sirve para ello del relato de una de las hermanas protagonistas, Magdalena, que cuenta como una más de las experiencias de su currículum militante sus contactos con los mandarines de la cultura o cultureta barcelonesa. Esa crítica abierta a tal élite, con su ambiente de selecta bohemia y sus lugares de reunión en Bocacio y la Cova del Drac, y a los que se califica de panda de snows centrados en la observancia de sus respectivos ombligos, me temo que no va a sentar nada bien a quienes la conformaron.
La familia de Salvador Puig Antich ha venido solicitando la reapertura del caso que acabó con su muerte por las irregularidades que se dieron en su día de acuerdo con la legislación franquista. Nadie se imagina hoy que la justicia española pueda aceptar esa demanda. La posibilidad de que la última ejecución del franquismo por el bárbaro procedimiento del garrote vil haya asesinado a un inocente, es algo que solo una democracia con fundadas razones de serlo podría asumir. Tenemos, pues, a modo de colofón, que si en los inicios de la Transición, tal como queda reflejado en Ejecución sumaria, la oposición democrática y la izquierda dieron la espalda a Puig Antich, hoy es nuestra justicia la que lo hace. Por eso, como en el caso de tantísimas víctimas del franquismo asesinadas y enterradas sin nombre muchos años antes en fosas y cunetas, la hermana del anarquista ha tenido que recurrir a la justicia argentina, de la que recientemente nos han llegado noticias ciertamente alentadoras contra el olvido que purgamos. Si para los demócratas esas noticias han sido reconfortantes, júzguese hasta qué punto lo serán para Lidia, que sufrió en sus carnes las torturas de José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, sin que eso ni nada haya hecho acallar su voz, entera y verdadera.
*Texto leído con motivo de la presentación de la novela de Lidia Falcón en Salamanca



