Resulta por momentos fascinante la lectura de este libro del historiador José Enrique Ruiz-Domènec titulado «Un duelo interminable. La batalla cultural del largo siglo XX» (Taurus). Lo llama un largo siglo porque para él comienza en 1871 y se prolonga hasta ayer mismo, con la invasión rusa de Ucrania.
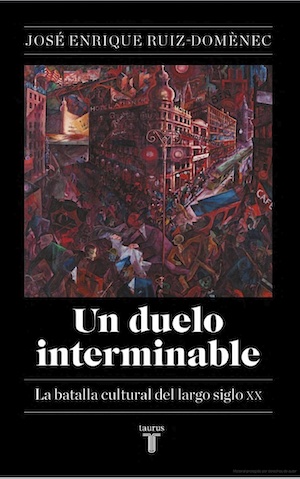
Un siglo que ha contemplado dos guerras mundiales, el fracaso de los totalitarismos, la crisis de la sociedad occidental y fenómenos como el colonialismo, el antisemitismo y una larga lista de injusticias sociales.
A lo largo de seiscientas páginas el autor relaciona los elementos de cada problema con toda una genealogía que hunde sus raíces en la historia. De este modo quiere desvelar cómo en cada época el pasado ha iluminado el camino al presente para seguir hacia el futuro. De ahí las frecuentes referencias al imperio romano, a la Edad Media o al Renacimiento.
El autor va relatando la historia de este largo siglo veinte tomando como base los fenómenos culturales que se han desarrollado en paralelo a los acontecimientos históricos, influidos por la tradición y por las costumbres.
Los prolegómenos del largo siglo veinte estuvieron marcados por el experimento de la Comuna de París en 1871, en paralelo al enfrentamiento cultural entre Wagner y Nietzsche, quienes rompieron su amistad cuando el filósofo acusó al compositor de entregar la música a los gustos de las masas.
Son los años en los que triunfaban los principios de la Ilustración y aparecían los ensayos de Voltaire cuestionando el papel de la religión y de Montesquieu sobre la división de poderes, y de una nueva y revolucionaria concepción europea de la novela con Goethe, Víctor Hugo y Sterne en el continente y los escritores de la literatura postvictoriana en Inglaterra, entre ellos Oscar Wilde, Stevenson y Conrad.
Simultáneamente hacían su aparición los pintores del impresionismo y aparecían los primeros síntomas de la utilización de la cultura para crear el Estado cultural que se consolidaría a lo largo del siglo en países como Francia con Malraux.
El siglo veinte nació con la aparición de una nueva palabra, la de intelectual, utilizada por Émile Zola en un artículo en L’Aurore a raíz del caso Dreyfus, que sumergió a Francia en una conmoción en la que sus ciudadanos tenían que pronunciarse entre sacrificar el país o la justicia.
El modernismo, en boga entonces, duró hasta que autores como Yeats y Valle-Inclán lo dieron por finiquitado y lo demolieron los nuevos ismos: cubismo, dadaísmo y surrealismo.
A lo largo del siglo, Ruiz-Domènec analiza los movimientos culturales desde el enfrentamiento entre planteamientos diferentes, que no siempre son contrarios sino que a veces incluso se complementan, haciendo de la batalla cultural el camino de la historia. Wilde y Bernard Shaw representan el debate entre liberales y socialistas. Kandinski desde la pintura y Schönberg desde la música se presentan como alternativa a un Igor Stravinski cuya «Consagración de la primavera» dividió al auditorio de una sala en un enfrentamiento que ilustraba aquellas diferencias.
Un siglo que conoció por fin el protagonismo de la mujer gracias en buena medida a la moda, que suponía un cambio en la vida social, con creadoras como Coco Chanel.
Y en esto llegó la Primera Guerra Mundial: «Si es cierto –escribe el autor- que el ocaso de la Vieja Europa es el resultado de una actitud descuidada de la clase dirigente que no se preocupó por mostrar el valor de la cultura ante el empuje de las mercancías chabacanas, entonces también es cierto que el siguiente paso consistió en demoler los valores forjados por esa cultura».
Un planteamiento que en los años sesenta presentará Umberto Eco en su obra «Apocalípticos e integrados en la cultura de masas», el colapso espiritual de la vieja Europa tiene su reflejo en la obra de Robert Musil «El hombre sin atributos» y la crítica a las ideologías que la provocaron está en «La muerte de Virgilio» de Hermann Broch.
La revolución soviética y el problema de la libertad en el régimen comunista es otro episodio analizado en el libro sobre este acontecimiento que condicionó la historia del siglo y dividió a los intelectuales europeos y a la cultura de la propia Rusia, representada esta vez por Shostakóvich, Stravinski y Prokófiev.
Una Rusia en la que la propaganda era una forma de arte y en la que Stalin asumió el totalitarismo como única manera de sostener la cultura soviética. «Doctor Zhivago» de Boris Pasternak y «Archipiélago Gulag» de Solzhenitsin ilustraron la marcha de la sociedad rusa soviética colonizada por el dominio bolchevique.
Los años veinte dieron lugar a la aparición de la cultura del consumo y a la sociedad advertida por Ortega y Gasset en «La rebelión de las masas» y el Bertolt Brecht de «La ópera de tres peniques». Una década que desembocó en el crack del veintinueve cuyas consecuencias John Steinbeck recreó en «Las uvas de la ira» y dieron lugar a la denuncia de Annah Arendt sobre los orígenes del fascismo, el estalinismo y el nacionalsocialismo.
En el barrio de Montparnasse en París vivían los estertores de aquella cultura los protagonistas de la generación perdida: Hemingway, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Man Ray… mientras el surrealismo encontraba un nuevo sentido al arte y Julien Benda acusaba en «La traición de los intelectuales» a éstos del hundimiento de las masas en la ignorancia, el gusto por el espectáculo, las banderas, los gritos y la gestualidad del saludo político. Y la cultura de la muerte, promovida por quienes llevaban como distintivo una calavera en la gorra.
Los dos modelos culturales enfrentados, el soviético y el norteamericano, estaban representados por dos novelas singulares, «El alma de Petersburgo» de Nicolái Antíferov y «El gran Gatsby» de Scott Fitzgerald, mientras se preparaba una nueva revolución con una marcha sobre Roma dirigida por Mussolini.
El totalitarismo nazi que sucedió a la República de Weimar nació de la batalla cultural que impuso el modelo de civilización germánica, por considerarlo superior a cualquier otro Una idea delirante que sedujo a una sociedad perdida y que trajo consigo el enfrentamiento hasta entonces más sangriento y destructivo, tras el prolegómeno de la guerra civil que partió a España en dos. El conflicto entre las dos culturas enfrentaba el progresismo de los aliados al reaccionarismo de las fuerzas del Eje.
Terminada la guerra, los dos movimientos que protagonizaron un nuevo enfrentamiento de culturas fueron el existencialismo y la Beat Generation, con un Sartre que flirteaba con el comunismo y unos Kerouac y Allen Ginsberg críticos con la sociedad de consumo.
El mundo se dividió en dos bloques que eran también dos esferas de influencia, la capitalista en Occidente bajo el paraguas de Estados Unidos y la marxista en Oriente bajo el control de la Unión Soviética, seguida por líderes como Sandino, Fidel Castro, Ho Chi Minh o Pol Pot. Un enfrentamiento que no era sólo cultural sino también bélico a través de la Guerra Fría, «pararrayos de todas las tensiones históricas entre fuerzas de clase internacionales opuestas».
Una situación ilustrada por el teatro del absurdo de Beckett, la poesía de Ezra Pound y la música de John Cage, cuya obra «4.33» (que el autor califica de maestra) hizo que por primera vez en una sala de conciertos los protagonistas fueran el silencio y los sonidos ajenos a la música.
En los dos bloques los jóvenes seguían modelos impuestos o promovidos por el poder. Mientras el deporte era prioritario en la URSS para crear una imagen en Occidente, los jóvenes de este lado del telón manifestaban su inconformismo y su rebeldía en el cine con los ejemplos de Marlon Brando y James Dean y en la música con los ídolos de rock and roll, un sonido de ruptura de una generación que en las letras de sus canciones trasladaba los sentimientos religiosos a la esfera del amor.
Más tarde Bob Dylan y Jim Morrison convirtieron la música en la acción más radical de la batalla cultural del siglo veinte, el expresionismo abstracto de Rothko, Pollock y Kooning mostraba una oposición abierta a los valores dominantes y el Pop Art de Andy Warhol se recreaba en los valores del consumo.
El protagonismo de la mujer iniciado en los primeros años del siglo evolucionó hacia un feminismo que trasladó a las mujeres un nuevo sentido de la vida al margen de la dedicación al hogar. La liberación sexual de los jóvenes se representó con éxito en películas como «El graduado», y el antirracismo lo hacía en «West Side Story».
El enfrentamiento político en los años sesenta estuvo representado por los intelectuales y escritores que apoyaban a Occidente, como Isaiah Berlin o Steinbeck, y los que apostaban por el bloque soviético a través del castrismo: García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar… una batalla cultural que el autor califica como la más grande que ha visto el siglo veinte.
Marcuse, Foucaut (cuyo mayor adversario iba a ser Habermas) y el Mayo del 68, sin olvidar a Guy Debord y su «Sociedad del espectáculo», supusieron la mayor revolución desde el existencialismo, «ese momento de esplendor donde se pasa de la historia a la poshistoria en el incomparable escenario de las calles de París y de las aulas de la Sorbona».
La crisis de 1973 vino a apagar las alegrías de aquel Mayo del 68. España no tardaría en entrar en la democracia tras la muerte de Franco.
La confianza en el comunismo como redención de las clases oprimidas ya había empezado a quebrarse con la invasión de Hungría por los tanques soviéticos, que enfrentó a la izquierda occidental con los bolcheviques. Desde entonces ese modelo cayó en el descrédito hasta desaparecer con la caída del muro de Berlín mientras el posmodernismo se alzaba triunfante, a veces falsamente, como en el caso de las profecías de Fukuyama sobre el fin de la Historia.
Dos historiadores, Tony Judt y Eric Hobsbawm representan dos modos de escribir la historia, aunque ambos advierten del peligro de que la democracia sucumba ante la corrupción antes que ante el totalitarismo y las oligarquías. El medio ambiente y la ecología son ahora dos de las preocupaciones universales para mantener el planeta en condiciones saludables en un mundo ante el que economistas como Piketty auguran un incremento en las desigualdades económicas.
A pesar del cambio de milenio, el siglo veinte se prolongó en acontecimientos como el 11S, las primaveras árabes, el Brexit, la Rusia de Putin, la COVID 19 y el desarrollo de la informática y la Inteligencia Artificial, acontecimientos que han transformado a la humanidad en la sala de espera de un aeropuerto con vuelos suspendidos a causa de la niebla.
Una excelente reflexión de una obra merecedora de una amplia acogida y de ser divulgada promocionada con premios como el Nacional de ensayo.


