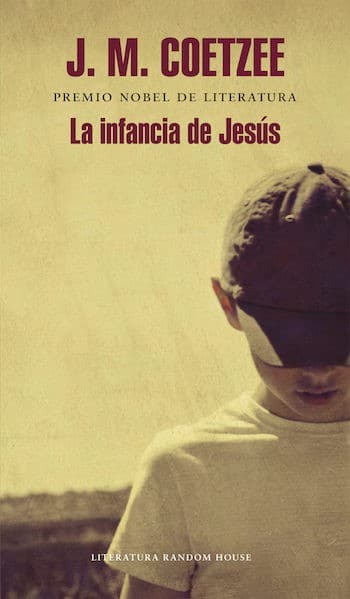El sudafricano J. M. Coetzee ha publicado este año 2019 la tercera parte de una auténtica trilogía compuesta por tres ¿novelas? que se continúan literalmente la una a la otra.
Leí las dos primeras atenazado por la angustia de no entender nada. Pero no de su trama, que es clarísima, sino de su intención. Acabada la segunda, decidí leer la tercera. Y no sé por qué. La literatura y sus misterios de congoja intelectual.
Coetzee es un reconocidísimo escritor premiado nada más y nada menos que con el Premio Nobel de Literatura a quien yo había leído con provecho, con sumo gusto e incluso con admiración. Su falsa biografía, también publicada como una trilogía o su majestuosa Desgracia, por ejemplo, sobre todo, me parecieron obras de una calidad tan magnífica que estos tres volúmenes supuestamente dedicados a un personaje llamado Jesús que sin duda debía ser y es el Jesús bíblico, el Jesús de los cristianos, iban a procurarme un entretenimiento provechoso. Pues bien. Tras leerlos no sé qué decir.
A La infancia de Jesús, aparecida en 2013, le siguió tres años después (cuatro para la versión española) Los días de Jesús en la escuela y por fin este 2019 La muerte de Jesús. Es curioso que hayan sido traducidas cada una de ellas por un traductor diferente. Pues bien, a lo que voy…
En la primera novela de la trilogía, La infancia de Jesús, conocemos a los protagonistas de la misma, que son David, un niño, y Simón, un varón de edad indeterminada que sin asumir su condición de padre actuará de alguna manera (extraña como toda la triple narración) como tal. Coetzee, el narrador, nos dice de Simón en las primeras páginas de La infancia:
“No se siente viejo, igual que no se siente joven. No se siente de ninguna edad en concreto. Se siente eterno, si es que eso es posible”.
Toda la obra, sus tres partes, es una especie de confuso y a la vez elemental libro filosófico, místico de esa forma suya para mí incomprensible, repleto de reflexiones, análisis y discusiones, sobre todo morales pero también metafísicas, entre sus personajes. Me basta un ejemplo:
“¿Para qué sirven nuestros apetitos si no para decirnos lo que necesitamos? Si no tuviésemos apetitos ni deseos, ¿cómo podríamos vivir?”
En la lectura de estas tres noveles, toda mi angustia se centraba más que en seguir el relato, que fluye con una sutilidad y una digamos dulzura placentera que casa mal con el desinterés que en mí despertaba, en preguntarme una y otra vez ¿qué tiene que ver esto que leo con el Coetzee que yo ya he leído?
Simón, en una de sus cientos de conversaciones mantenidas a lo largo de los tres libros, dice en La infancia algo que me pareció que resolvía uno de los enigmas de lo que yo venía leyendo, algo que me tranquilizó (sólo durante unas páginas):
“Así son las cosas. El modo de ser de las cosas no puede ser absurdo”.
Si lo que me cuenta Coetzee es como es no lo es porque sea absurdo. O yo que sé. Menudo galimatías. Porque no debemos olvidar un aspecto de suma importancia: a medida que uno lee, empujado de inicio por el título del primer libro (y por el de los demás), resulta evidente quién es David. David es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios.
Pero lo es de una forma confusa que nos hace constantemente relacionar lo que sabemos sobre el Jesús auténtico con lo que vamos sabiendo de este Jesús/David que vive en un mundo muy parecido al nuestro, pero decididamente distinto, un mundo de ficción creíble pero poco reconocible en su casi naif forma de existir.
Cuando David le pregunta a Simón qué es la naturaleza humana, su padre le responde:
“Es la forma en que estamos hechas las personas. Es cómo somos cuando nacemos. Es lo que todos tenemos en común. A todos nos gusta creer que somos especiales. Pero, hablando estrictamente, eso es imposible. Si todos fuésemos especiales, no habría nadie especial. Y aun así continuamos creyendo en nosotros mismos”.
Un error mayúsculo de Simón porque David sí que es especial, como iremos viendo de una manera un poco tortuosa, aunque ejecutada con la destreza literaria del genio escritor de Coetzee, lo cual hace que nuestra pequeña tortura como intérpretes sea menor gracias a la facilidad lectora de cuanto el Nobel pone delante de nuestros confundidos ojos. Sí, es algo relativamente mágico. La magia de la literatura. La magia de lo que hacemos con gusto, aunque no estemos disfrutando: una suerte de síndrome de Estocolmo artístico.
La realidad en la que viven los personajes de La infancia de Jesús y del resto de las novelas es una realidad peculiar, propia de la trilogía en la cual “el pasado está tan envuelto en nubes de olvido” que Simón o cualquiera de los humanos que la habitan no pueden estar seguros “de que sus recuerdos sean verdaderos o historias inventadas”. Ese mundo de “borrón y cuenta nueva”, carente de recuerdos, conserva no obstante “sombras de imágenes”, conserva lo que Simón llama “el recuerdo de haber tenido recuerdos”. Y eso le permite a Simón reconocer en un momento dado a la madre de David (que no es la madre de David, algo que no me siento en condiciones de explicar), Inés, el otro personaje del trío protagonista: David, Simón e Inés. Sí, quienes piensas.
Simón es un buen discutidor, se mueve razonablemente bien en la controversia, en el debate educado, respetuoso y en La infancia hay un momento en el que un personaje le echa en cara sus digamos inclinaciones por la existencia de algo superior a los humanos, y le dice:
“No hace falta ningún designio elevado que justifique la vida. La vida es buena en sí misma”.
Y es en esa discusión que veo por primera vez el halo divinal que esperaba apareciera sustancialmente en la trilogía y que tantísimo se hace querer.
Y la historia, la historia aparece, será que la busco yo en cuanto leo. Y es Simón (quien escribe en una ocasión que echa de menos la belleza) el que reflexiona sobre el pasado y el tiempo de esa humanidad que protagoniza esta trilogía sencillamente compleja. Dice Simón que “todo fluye”, que “no se puede bañar uno dos veces en el mismo río”. Que “nosotros habitamos en el tiempo y debemos cambiar con él”. Que “el cambio acabará superándonos”. Porque “el cambio es como la marea”, invencible pese a los diques humanos. Les dice Simón a sus compañeros de trabajo, con quienes mantiene una discusión superlativa (creíble sólo en el ámbito peculiar de estas novelas de Coetzee)
“Como vosotros, no tengo historia. La que tenía la dejé atrás. Pero no he dejado atrás el concepto de la historia, la idea del cambio sin principio ni fin.”
A Simón, que mantiene que sin las ideas no habría existencia, le contesta un joven compañero, estibador como él, en esa diatriba que mantienen sobre la historia:
“Si la historia, como el clima, fuese una realidad superior, la historia tendría manifestaciones que podríamos percibir con los sentidos. Pero ¿dónde están dichas manifestaciones? —Mira a su alrededor. ¿A quién le ha volado la gorra la historia? —Se produce un silencio. A nadie. Porque la historia no tiene manifestaciones. Porque la historia no es real. Porque la historia es un relato inventado. […] La historia es sólo un patrón que apreciamos en lo que ya ha sucedido. No puede influir en el presente”.
La historia no nos dice lo que tenemos que hacer, le dicen a Simón en ese debate mantenido entre estibadores. Un mundo para dejarte perplejo, ya digo. El mundo de la trilogía coetzeeana de David/Jesús.
Una de las lecciones que pretende darle Simón a David es que el mundo no está hecho para la comodidad de los humanos, que son los humanos quienes han de adaptarse a él.
Y Dios aparece mencionado al final de La infancia de Jesús, por fin, cuando Simón le dice a otro personaje que “no vivimos a los ojos de Dios”.
La segunda novela de la trilogía es Los días de Jesús en la escuela, donde bien pronto Simón se encarga de recordarnos que los personajes que habitan el ámbito extraordinario en el que tiene lugar lo que leemos en la trilogía de Coetzee carecen de pasado, habitan un mundo al que han llegado para vivir en un tiempo que empieza entonces, cuando llegaron a él en un barco: “no hay nada antes, no hay historia”. Donde por Simón evocamos también algo que ya sabíamos desde la lectura de La infancia, que los personajes de estas novelas carecen de recuerdos, que poseen sin embargo “sombras de recuerdos” que se van disipando a medida que su nueva vida es aceptada por ellos.
En uno de los galimatías conversacionales de Los días de Jesús en la escuela, Coetzee se atreve a reproducir un verso de Rafael Alberti, ese que dice “las estrellas errantes son niños que ignoran la aritmética”, contenido en el poemario de 1929 del poeta español Sobre los ángeles. Por cierto, hablando de español: los personajes del mundo de la trilogía de David/Jesús hablan en español, sí. Una peculiaridad más de estos volúmenes tan deliberadamente extraños en su perfecta narratividad casi clásica.
Lecciones morales de Simón a David. Una más, esta:
“Nunca dejes que te perdonen y nunca hagas caso cuando te prometan una vida nueva. Lo de la vida nueva es mentira, hijo, la mentira más grande de todas. No hay otra vida que esta. Esta es la única que existe”.
Si hay un personaje que es el paradigma de la locura que parece insuflar buena parte de la trilogía coetzeana para trastocar su sensible equilibrio literario ese es Dmitri, del que no quiero avanzar gran cosa por si tienes la osadía comprensible de leerla. Un personaje que es capaz de decirle a Simón cosas como esta:
“No te creas todo lo que digo. No es más que aire, aire que sopla donde le place”.
¿Eso es Los días de Jesús en la escuela y la novela que le precede y la que le sigue? ¿Aire que sopla donde le place? A veces lo pensaba mientras leía estos tres libros.
El amor es aquello que le hace a uno autosuficiente. Es la filosofía vital de Simón la que afirma tal cosa. Sólo echamos en falta algo cuando no estamos enamorados.
Preguntas como “¿dónde está el alma?” son las que se hace el padre de David:
“¿Cuándo emergerá el alma de su escondite y abrirá las alas?”
Sin aparentar ser un hombre apasionado, Simón sabe que “su alma bulle de anhelo por algo que desconoce”.
Dmitri se sincera a menudo con Simón desde ese enloquecedor ser suyo, como cuando se viene literariamente arriba y declama:
“El corazón de un hombre es un bosque oscuro, como dicen”.
¿Como dice quién, Dmitri?
La segunda entrega de la trilogía acaba a la altura de la literatura de Coetzee. ¡Qué menos!
“La primera estrella empieza a elevarse sobre el horizonte”.
La tercera novela de la trilogía, La muerte de Jesús, lleva implícita en su título su propio intríngulis: sí, como podías imaginar, lector, fallece David.
La danza, que tan protagonista fuera ya de la segunda entrega (sic), regresa con brío a La muerte. Coetzee escribe mientras Simón baila:
“El ritmo adormecedor de la danza, el canturreo hipnótico de la flauta, inducen un estado de trance en el que fragmentos arrancados del lecho de la memoria se arremolinan ante el ojo interior”.
Y si de leer se trata la lectura tiene un papel importante en estas tres novelas, donde El Quijote es un libro de cabecera de David sugerido por Simón, quien, hablando de leer, le dice a su hijo:
“Leer de verdad significa escuchar lo que un libro tiene que decir, y reflexionar sobre ello… tal vez, incluso, tener una conversación mental con el autor. Significa aprender cómo es el mundo, el mundo tal cual es realmente, no como tú deseas que sea”.
Esa conversación mental con Coetzee para que yo, lector, aprenda lo que el mundo es y no lo que yo creo o quiero, esa conversación tiene sólo esporádicamente, en mi caso, lugar en contadas ocasiones a lo largo de la trilogía de David/Jesús. Y es lo que en estos párrafos que tú lees trato de explicar: por qué me ocurrió tal cosa, a mí, que admiraba, y admiro la literatura del escritor sudafricano.
Sobre las palabras que hablan los personajes, las palabras en español que usan porque las han aprendido en este sitio al que han llegado desde el pasado olvidado, Simón le explica a David que las palabras no vienen de la memoria, “porque solo recordamos las cosas del pasado”, y lo que ocurre es que las palabras de David que no son dichas en español (que son, como lo lees, dichas en alemán) “son una profecía, como si recordaras el futuro”.
¿Humor bíblico en una novela en la que al leerla la vida de Jesús es difícil de ser discernida? Simón ve jugar al fútbol a David y exclama:
“¡Esto no es un partido de fútbol; es la matanza de los inocentes!”
David se muestra, lo vemos algo más claro en toda la última novela del trío, como una extraña divinidad perfectamente incomprensible. Hay un diálogo entre él y su padre esclarecedor a este respecto. Un diálogo en el que el niño vuela mientras Simón planta una vez más los pies en el suelo de la realidad, de lo que es capaz de percibir y entender:
“–Quieres que yo sea el que tú piensas que soy, pero no quieres que sea quien yo pienso que soy.
–¿Y quién piensas que eres?
–¡Yo soy el que soy!
–Eres el que eres hasta que viene un chico más grande y te arrebata la bicicleta. Entonces eres un indefenso niño de diez años”.
La enfermedad que le lleva a la muerte hace que David sea recordado por Simón como el niño que “hace unos meses solamente recorría el campo de fútbol como un joven dios”. Un joven dios en otro libro de magia filosófica, de literatura sublunar, inasible, de acceso restringido.
David, en su lecho de muerte, le pregunta a Simón que le explica quién escribió la vida de Don Quijote, quién escribirá un libro sobre sus hazañas. Cuando Simón se ofrece a hacerlo, su hijo le pide que lo haga sin tratar de entenderle, porque cuando trata de entenderle “lo arruinas todo”. Y Simón le responde:
“Acepto. Me limitaré a contar tu historia, hasta donde yo la conozco, sin tratar de entenderla. Desde el día en que te encontré. Hablaré del barco que nos trajo aquí, de cómo salimos los dos a buscar a Inés y la hallamos. Contaré que fuiste a la escuela en Novilla y que te pasaron a un reformatorio; que te escapaste y que entonces vinimos a Estrella. Contaré que fuiste a la Academia del señor Arroyo y que demostraste ser el mejor de los bailarines. Creo que no voy a mencionar al Dr. Fabricante y el orfanato. Mejor dejarlo fuera de la historia. Además, desde luego, voy a contar todas las hazañas que hagas cuando salgas del hospital, cuando te cures. Seguramente serán muchas”.
Simón ha escrito esta trilogía. Sin necesidad de entender a David. Yo no he sido capaz de leerla con alivio, sí con la avidez precisa, porque yo sí necesito entender. Incluso el misterio.
“¿Qué huella ha dejado David? Ninguna. Absolutamente ninguna. Ni siquiera el batir de las alas de una mariposa”.