Roberto Cataldi[1]
Este año falleció Philip Roth, uno de los grandes novelistas estadounidenses que solía intervenir en el ágora de los intelectuales para opinar sobre la realidad y criticar aquello que consideraba injusto.
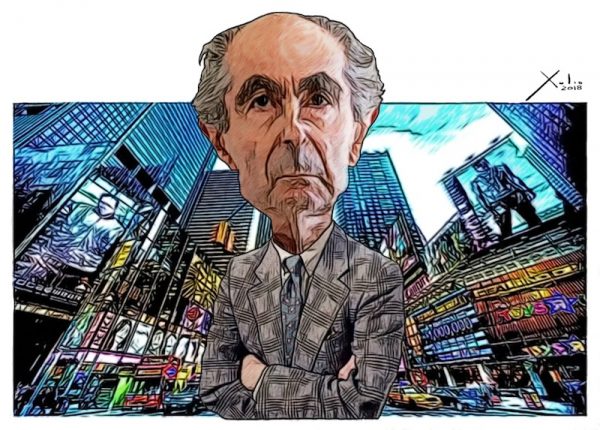
Puedes encargar un póster de este dibujo de Xulio Formoso a [email protected]
Para mi, Philip Roth era de esas personas que dicen lo que hay que decir en el momento que resulta necesario. Hace un tiempo leí una entrevista que le hicieron, comentaba que en los 70 tenía por costumbre viajar todos los años a Praga y visitar a sus amigos escritores.
El gobierno de Checoslovaquia solía perseguir a los intelectuales, a quienes luego de expulsarlos de la Unión de Escritores, les prohibía publicar, dar clase o cualquier actividad que tuviese que ver con su profesión, e incluso a sus hijos les estaba vedado estudiar en institutos oficiales. Para que pudiesen ganarse la vida, el régimen les asignaba tareas como vender cigarrillos en los quioscos, ser repartidores de pan en bicicleta, trabajar de operarios en la planta depuradora de aguas, limpiar ventanas o ser ayudantes de conserjes.
Roth sostenía que esa gente era lo más preciado de la intelectualidad nacional y así se los humillaba. En una oportunidad, a uno de sus amigos lo detuvo la policía para interrogarlo, querían saber por qué viajaba todos los años a Praga. Cualquiera que haya visitado Praga sabe que esa hermosa ciudad amerita retornar a menudo. El amigo para salir del paso no tuvo mejor idea que responder que Roth iba allí por las chicas…
En fin, eran los años de la Guerra Fría, y allí como en muchas otras partes sucedían hechos que violaban la dignidad de las personas. Eran años cargados de fuertes antagonismos ideológicos, de luchas criminales por hacerse del poder, donde la cultura, la política y la propaganda se entrecruzaban de manera constante, perseverante, y sobre todo peligrosa. Quienes sostienen que las fake news son un fenómeno actual tienen mala memoria. Lo que sucede es que en la historia se viven momentos de mayor y menor tensión, pero siempre hay tensión. Entonces vivíamos una guerra no declarada y, como en toda guerra, la primera baja es la verdad.
Witold Gombrowicz fue un polaco irreverente que vivió su exilio en la Argentina. Un intelectual a contrapelo de su época, pues, no era nacionalista, católico ni comunista. Escribió una novela, Ferdydurke, que fue ignorada por la revista Sur. La revista de Victoria Ocampo, cuya importancia en la historia de nuestras letras resulta insoslayable, solía dispensarle olímpico desdén a quienes no formaban parte de su círculo, por cierto muy selecto. Dicen que Gombrowicz al marcharse del país les dejó una recomendación a sus discípulos: “Muchachos, maten a Borges”, pero también dicen que más allá del aburrimiento que le producía la metafísica de Jorge Luis, la que consideraba demasiado formal, eran los borgeanos los que lo irritaban.
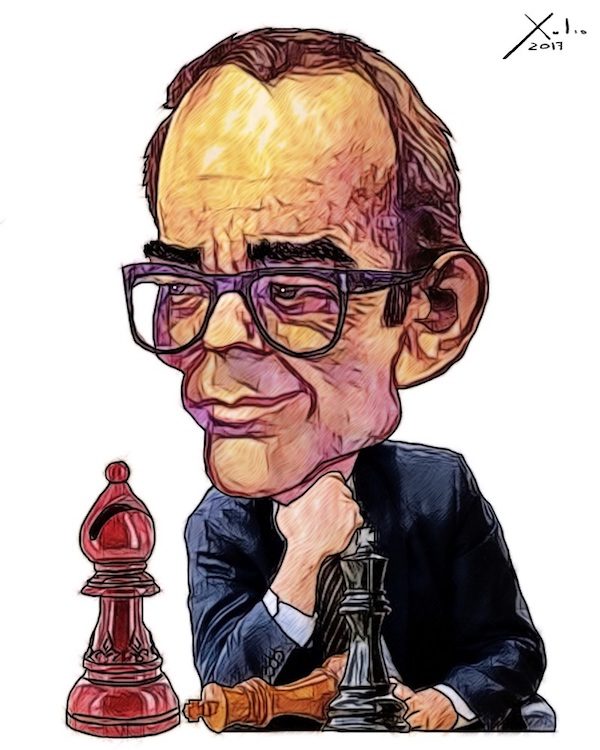
Puedes encargar un póster de este dibujo de Xulio Formoso a [email protected]
En la Argentina de esos años, Rodolfo Walsh, Francisco Urondo y Juan Gelman dieron mucho que hablar. Walsh era el típico intelectual comprometido de la época, dueño de una prosa elogiable, quien no titubeó a la hora de las denuncias pero que terminó su vida en un enfrentamiento armado. Urondo fue un intelectual polifacético, un militante de la lucha armada que también murió en un enfrentamiento con la policía. En una entrevista, su hermana comentó que Paco le había confesado que siempre llevaba consigo una pastilla de arsénico por si llegaban a detenerlo, ya que no quería delatar a nadie bajo efecto de la tortura. Gelman, sin abdicar de su veta militante, adquirió notoriedad internacional por su poesía.
Pero otro intelectual del que se hablaba con frecuencia era Oscar Masotta, muy respetado en los círculos psicoanalíticos. Recuerdo que murió en Barcelona en el año 79, época en que yo finalizaba mi etapa de becario y preparaba mi regreso a la Argentina. Desde hacía tiempo sabía que Masotta estaba exiliado y que era un ávido lector de Lacan, al punto que fue el introductor del psicoanálisis lacaniano en español. En esa época los existencialistas daban paso a los estructuralistas. El hombre ya no hace el sentido, es el sentido el que adviene al hombre. La “conciencia” o el “sujeto” quedan atrás y ahora se habla de “reglas”, “códigos”, “sistemas”. Massota fundó escuelas de psicoanálisis en Buenos Aires y en Barcelona. Sus comentaristas sostienen que tenía la costumbre de no escribir sobre Borges aunque se lo solicitaran, y jamás lo hizo, pero en una oportunidad habría expresado sus discrepancias con la revista de Victoria Ocampo. Para él la literatura argentina era muy rica y no era imprescindible recurrir de manera infatigable a Borges, como todavía sucede. También estaban Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, William Cook, Leopoldo Marechal, todos intelectuales al que el peronismo rinde culto, pero que mientras vivieron no tuvieron ese reconocimiento, tal vez porque en el fondo no infundían confianza y, el peronismo no tuvo una tesitura claramente pro-intelectual.
En los años 80, si mal no recuerdo, leí una antología de ensayistas argentinos y entre ellos descubrí a Héctor A. Murena. El texto me sorprendió y recuerdo que me pregunté con fastidio por qué no sabía nada de este talentoso escritor, al que no se lo mencionaba en los suplementos y medios literarios, y en cambio se le daba espacio a otros con menos talento. Un tiempo después hurgué en su biografía. Murena había ocupado una posición expectante en los ámbitos literarios de los años 50 y 60, pero se fue alejando de las candilejas por propia decisión y la vuelta del peronismo en los 70 lo perturbó profundamente, dicen que él no hallaba explicación a la amnesia reinante, y al poco tiempo falleció siendo un hombre joven. Pude leer en la prensa una nota de su hija, también hija de Sara Gallardo, escritora relevante. En esa nota desmentía que su padre se hubiese suicidado, como lo consignan algunas antologías.
Durante muchos años la obra de Murena estuvo silenciada, hasta que algunos jóvenes que no llegaron a conocerlo se interesaron en sus libros y, como suele suceder con los grandes argentinos olvidados, ese interés vino del exterior, concretamente de Italia y España. Murena estuvo influenciado por Martínez Estrada, otro gran crítico de nuestra realidad. Se lo considera un intelectual ajeno a la filosofía de la época, un escritor íntimo y espiritual, un severo observador de la existencia real y efectiva. Su primer libro de ensayo fue El pecado original de América, allí desarrolla una dura crítica al fascismo y al imperialismo norteamericano. También supe que Victoria Ocampo lo promovió, pero a su vez fue rechazado por el grupo de la revista Sur.
Durante el período peronista Murena declaró que la autocensura siempre fue más importante que la censura oficial. Él no estaba de acuerdo con el compromiso y tampoco con Sartre. Como alguien dijo -no recuerdo quien-, “tradujo a Benjamin y a Adorno en tiempos de policías”. En fin, se lo acusó de ser anacrónico, pero al parecer su anacronismo era deliberado y, convengamos que posicionarse en contra del propio tiempo no suele ser reivindicable. Murena tenía un fino olfato y estaba muy lejos de la credulidad ideológica, sobre todo en una época en que había que exhibir carnet de afiliación partidaria. Lo interesante es que tuvo el talento necesario para permanecer en el circuito intelectual e incluso convertirse en jefe de capilla, dejándose llevar por los honores, utilidades y privilegios que esto acarrea, pero su vocación por la épica pudo mucho más. Sus biógrafos y comentaristas coinciden en que fue víctima del odio ideológico, y la intolerancia finalmente se impuso. Murena fue un pensador independiente, condición que en la Argentina jamás fue gratuita. Su hija admite que su padre siempre bebió mucho y es probable que haya muerto a consecuencia del alcohol, el antidepresivo más difundido.
En esos años toda la cultura latinoamericana estaba vapuleada por la política. Nosotros teníamos nuestros propios demonios, mientras al otro lado de la cordillera estaba Augusto Pinochet, quien dijo: “Yo creo lo mismo que San Pablo, Dios nos eligió para cumplir misiones y nos facilita el camino para que se haga lo que Él manda” (sic). Muchos años después, estábamos en Londres y veíamos cómo la televisión y los periódicos mostraban a Pinochet detenido allí por sus crímenes, siendo su imagen la de un abuelo apaleado, que sufría el escarnio de los activistas de los derechos humanos. Pero el gobierno británico terminó compadeciéndose y lo liberó aduciendo “razones humanitarias”. Qué ironía, las mismas razones que él sistemáticamente les negó a sus opositores. La justicia en no pocas ocasiones actúa así, de manera injusta, incluso en el Reino Unido. Una anécdota no menor en esos días de “cárcel”, nada parecida a la de los calabozos de la Torre de Londres donde fueron a parar Thomas Moro, Ana Bolena y Rudolf Hess, fue la cálida visita de una entrañable amiga, la expremier Margaret Thatcher, quien precisamente nunca fue una émula de la madre Teresa de Calcuta.
Hoy vivimos una época diferente, con los problemas y los dilemas propios del Siglo XXI, sin embargo nada de aquello esta definitivamente sepultado y, no dudo en afirmar que de esos hechos quedan leños y brasas que forman parte del malestar actual.
- Roberto Miguel Cataldi Amatriain es médico de profesión y ensayista cultivador de humanidades, para cuyo desarrollo creó junto a su familia la Fundación Internacional Cataldo Amatriain (FICA)



