Roberto Cataldi[1]
Tengo la impresión que los jóvenes de hoy son conscientes de los problemas sociales, quizá porque los sufren o tal vez porque los observan en otros, pero cuando dialogo con ellos acerca de cómo se generaron esos problemas o qué información poseen sobre los antecedentes y su evolución en el tiempo, compruebo un profundo desconocimiento de la historia, lo que resulta peligroso, porque los torna vulnerables ante ciertos discursos simplistas con los que se busca manipularlos.
Claro que esa falta de información, a menudo tan criticada por los mayores, no es culpa de los jóvenes, obedece a políticas educativas tendenciosas e irresponsables, que no tienen presente que el conocimiento de la “historia real” les permite formar opinión propia y saber dónde están parados.
A fines del Siglo XVIII la economía europea todavía asentada en la agricultura y el comercio, era una economía más bien artesanal. Entonces aparecieron en Inglaterra los telares mecánicos, los ferrocarriles, los barcos a vapor. No fue obra de la casualidad. Inglaterra poseía importantes yacimientos de carbón que era el combustible más usado y disponía de hierro, la materia prima de la construcción de máquinas, barcos y ferrocarriles. Además la burguesía inglesa tenía ahorrados grandes capitales que obtuvo por medio de la expansión colonial y las ideas liberales favorecían la iniciativa privada.
Como resultado de la conjunción de estos hechos se modificó la forma de explotar la tierra y se redujo el personal al mínimo imprescindible, como sucede con el capitalismo globalizador actual. Había que aumentar la producción al máximo, por eso cayeron los precios, los campos fueron cercados y los grandes propietarios se quedaron con las tierras de los campesinos. Por eso masas de campesinos migraron a las ciudades en busca de trabajo, mientras las ciudades se llenaron de fábricas.
La gran oferta de mano de obra llevó a los patrones a rebajar los sueldos, despedir obreros y, en su lugar, tomaron niños de hasta 5 años de edad a los que les pagaban mucho menos. Extendieron la jornada laboral hasta 15 y 17 horas con mínimas condiciones de seguridad y salarios miserables. Así surgió una burguesía industrial integrada por los dueños de las grandes fábricas que arrasaron con los talleres de los artesanos. La industria terminó asociándose a la banca y al mundo de las finanzas.
Como vemos, la actual globalización no inventó nada, pues, en aquella época ya existían los abusos que hoy se verifican, excepto que todavía no había aparecido el mundo digital. De esta manera se construyeron las bases ideológicas y procedimentales del capitalismo.

Charles Dickens reflejó en sus obras de manera magistral y quizá como ningún otro escritor las vivencias de la época victoriana, así como la ruin explotación del trabajador. En la Inglaterra decimonónica las familias pobres debían soportar el frío por no tener carbón, y era frecuente que el padre se quedase sin trabajo porque en la mina de carbón donde trabajaba sobraba la producción… Dickens es más actual que nunca, también Marx o Chéjov. Mucho antes de que surgiera la Revolución Industrial, William Shakespeare decía que los peces viven en el mar como los hombres en la tierra: los grandes se comen a los pequeños. La consecuencia inevitable de esta injusta situación fue el triunfo de los nacionalismos, luego vinieron las tragedias que todos conocemos y que aún no hemos podido digerir. Bertolt Brecht se preguntaba para qué servía decir la verdad sobre el fascismo que se condena si no se dice nada sobre el capitalismo que lo origina.
A principios del Siglo XX Robert Tressell escribió una novela sobre la explotación laboral que ahora se publica con el título: “Los filántropos en harapos”. Tressell hablaba de “filántropos” porque los obreros entregaban su trabajo por una paga miserable a unos patrones que los amenazaban con despedirlos si detectaban una mínima distracción. Ellos agradecían tener un trabajo, pese a que vivían hambreados y prácticamente esclavizados. La situación de nuestros días en muchos lugares del planeta no parece ser muy diferente, ya que el trabajo cada vez está más precarizado y los que tienen trabajo en blanco viven angustiados por la incertidumbre y el peligro de perderlo. Lo que Tressell no aceptaba es que aquellos que trabajan bajo un sistema cuyo trasfondo es esclavista y consecuentemente indigno, terminen votando a quienes los explotan y les roban. Lo grave es que esto sigue ocurriendo patéticamente un siglo después.
La historia de esta cultura capitalista, que nada tiene de “rostro humano” y que podríamos calificar de canalla, no solo instrumentó la política de la explotación humana, también la de la explotación de los recursos naturales, al extremo que se niega a dejar de contaminar el planeta, aunque prometa lo contrario. Se habla de la “deuda ecológica” del norte con respecto al sur, porque las grandes emisiones de anhídrido carbónico provienen de allí, y los que habitan en estas regiones del planeta deben padecer las consecuencias dañosas de una situación que no provocaron. Los causantes de este desastre ecológico niegan hipócritamente su responsabilidad cuando no la diluyen.
Es lógico que ante la imposibilidad de transformar el mundo surja la desesperanza, pero el capitalismo hábilmente trastoca y muta la desesperanza en adaptación. A diario escuchamos que hay que adaptarse o sino perecer… Y es frecuente que muchos citen a Darwin para darle fuerza a esta idea, aunque nunca lo hayan leído, pero cuando hablamos de adaptación deberíamos especificar de qué entorno hablamos. Ahora bien, el capitalismo puede funcionar si existe Estado de derecho que a través de los altos impuestos financie escuelas, hospitales, pensiones, más allá de que exista el derecho a la propiedad y el libre comercio. Pero si sólo se toman estos dos últimos aspectos y se evaden las leyes, si no hay seguridad jurídica y gobiernan los corruptos que benefician a grandes empresas, familiares y amigos, es imposible que funcione bien. La malicia de esta trampa ideológica es evidente y esta historia la conocemos todos. Los países nórdicos, que soportan algunos problemas sociales importantes, tienen un sistema capitalista, existe el juego democrático y sostienen un Estado de Bienestar aceptable.
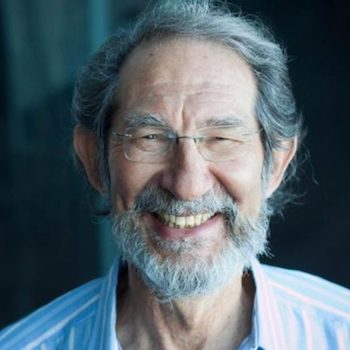
En una nota anterior hice referencia al Antropoceno. Geoffrey West propone reemplazar el término Antropoceno por Urbanoceno, que según él sería más geográfico y hace referencia a las urbes o ciudades populosas. Y Richard Florida considera que el gran desafío del mundo actual está en la crisis urbana. En efecto, menciona el crecimiento desigual de las ciudades, la gran desigualdad que se advierte dentro de las ciudades populosas, y habla de una “clase creativa”. Para Florida el crecimiento urbano no pasa por los proyectos faraónicos y tampoco por las sedes de las grandes empresas, como creen algunos gobernantes y gestores urbanísticos que abusan del marketing, sino por la tecnología, el talento y la tolerancia, tres factores que son el motor del crecimiento. West sostiene que unas sencillas leyes matemáticas rigen las propiedades de las ciudades, como ser, del número de población puede deducirse la riqueza, la movilidad, la criminalidad y otros aspectos de la vida en una ciudad. La urbanización se ha expandido en los últimos 200 años de manera exponencial, resulta sorprendente, y se cree que en la segunda mitad de este siglo el planeta estará totalmente dominado por el desarrollo de las ciudades. He leído que China planea construir unas 300 ciudades en los próximos 20 años. Por otra parte, se calcula que para el 2050 habrá en el mundo unos 10 000 millones de seres humanos, lo que alarma aún más a los malthusianos.
Si bien es cierto que en las ciudades surgieron las civilizaciones o las culturas tal como hoy las conocemos, no podemos negar que en ellas se origina el calentamiento global, la contaminación ambiental, la polución y numerosos fenómenos que causan daño ambiental y enfermedades, por eso allí reside la esencia o el meollo del problema, a lo que podemos sumar las dificultades energéticas, las finanzas, la economía, entre otros factores. La fundación y el desarrollo de nuevas ciudades sin duda traen progreso, pero repercute de forma dañosa en el planeta. La producción de basura y su tratamiento no es un problema menor, y la contaminación tiene consecuencias muy graves en la salud. El plástico, un derivado del petróleo, contamina los océanos y va detrás del calentamiento global. Un panorama preocupante que no puede quedar en manos de los especuladores.
Que la gente migre a las ciudades buscando una mejor vida es entendible, claro que cuanto más gente llega el desequilibrio entre la demanda y lo que las ciudades pueden ofrecer aumenta. No podemos pretender que esa gente se vaya al campo sin ninguna expectativa de progreso, tampoco que sobrevivan en el desierto, no sería justo. Me gustan las políticas urbanas de desarrollo inclusivo y holístico, en tanto no sean parte de una retórica que encubre los grandes negocios urbanísticos. El desarrollo exige una planificación inteligente cuya meta sea el Bien común. En fin, como reza un proverbio holandés: no puedo impedir que el viento sople, pero sí puedo construir molinos.
- Roberto Miguel Cataldi Amatriain es médico de profesión y ensayista cultivador de humanidades, para cuyo desarrollo creó junto a su familia la Fundación Internacional Cataldo Amatriain (FICA)



