En el centenario del nacimiento de CJC (I)
En 1947 Camilo José Cela declaraba al diario “La Noche”, de Santiago de Compostela, su intención de escribir una trilogía de novelas gallegas, dedicadas al mar, la montaña y el valle. Esta última la escribió en 1959 en forma de memorias, con el título de “La rosa”, unas memorias que son también novela, como el propio Cela dice en su prólogo.
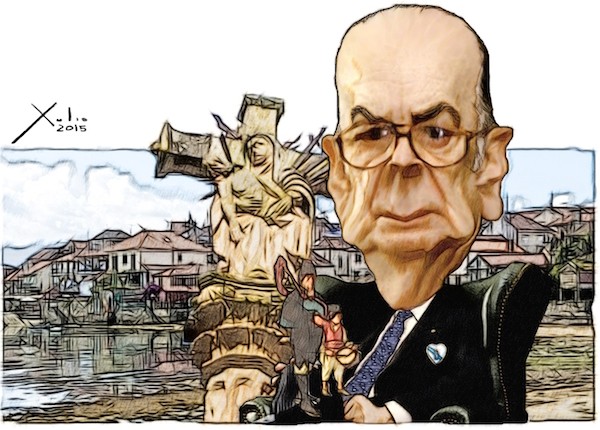
Tendrían que pasar casi 25 años para que publicase la segunda, “Mazurca para dos muertos” y otros 15 más para “Madera de boj”, que fue su adiós a la literatura. Y a la vida.
La infancia como patria
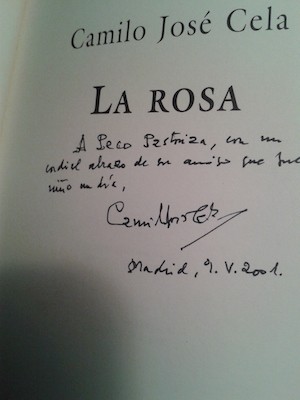
CJC investiga los antepasados de su padre, entre los que encuentra mariscales, beatos, pintores y locos, que habían poblado los montes de Piñor de Cea, de Moire, de Arenteiro. Muchos años después, en Londres, descubrió Trulock Road, la calle dedicada al ilustre antepasado materno.
En “La rosa” Cela vuelve a una infancia que vivió rodeado de criadas, cocineras, costureras, doncellas, niñeras y lavanderas, que se desvivían por atender al niño enfermizo, tímido, cabezón y muy trasto, sin apenas contacto con el mundo exterior, sorprendido al descubrir que había niños, triscadores y explosivos, que iban descalzos.
Son también protagonistas de estas memorias sus contados amigos, primos y primas, y un desfile de personajes fascinantes que poblaron aquellos años y que en buena parte rescataría para sus novelas: Mrs. Mole y su criada Franchisca, la señora Drumond y su hijo Gustavo Adolfo, las señoritas De Molino, Lozano, chófer de un Ford de punto ruidoso y desvencijado, Telmo el de la ferretería, Juan el jardinero, tan querido, el loco Alvarito, Manuel Otero, que tiene sin estrenar más de cien camisas que le manda un hijo comerciante que tiene en América, Pedro Crespo, el dueño de una fábrica de ataúdes, Manoliño Cajaravilla, que hablaba una mezcla de latín, castellano y gallego con jeada…
Los constantes desplazamientos de su padre, funcionario del estado, le obligaron a vivir en distintos lugares, pero los que dejaron una huella más profunda en su memoria, además de Iria, fueron Cangas do Morrazo (donde vio por primera vez a un escritor, el poeta Noriega Varela, amigo de su padre) y Tuy. A ellos dedica una parte considerable de estas páginas.
Hay en “La rosa”, junto a un fuerte sentimiento de saudade, un lamento por el paraíso perdido y el pesar por no haber fijado con su tierra una relación más profunda: “Ahora que, de mayor, y académico, y escritor conocido, y no sé cuantas zarandajas más… vuelvo a mi idea de la niñez y me duelo de haber perdido lo que tuve y de no estar vinculado, con hondas raíces, a la tierra”.
La ley del monte
El acordeonista ciego Gaudencio Beiras, que se sienta a la puerta del prostíbulo de Pura Garrote, “Parrocha”, sólo tocó dos veces la mazurca “Ma petite Marianne”. La primera fue en 1936, cuando al comenzar la guerra civil mataron a Baldomero Marvís, “Afouto de los Gamuzos”. La segunda fue en 1940, cuando el asesino, Fabián Minguela, “Moucho de los Carroupos”, fue devorado por los perros de Tanis Marvís, “Perello”, en cumplimiento de una venganza familiar: “Es la ley de la tierra. Por estos montes no se puede matar de balde”.
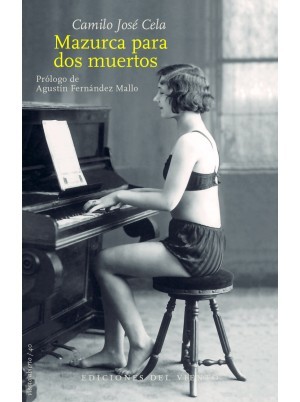
Dice Agustín Fernández-Mallo en la nueva edición de “Mazurca para dos muertos” (Ediciones del Viento), que esta novela es una obra tan adelantada a su tiempo que con ella Cela dio un paso de gigante hacia las estéticas del exceso, esas que “partiendo de Nietzsche y consolidadas a finales del siglo XX, saben que el sujeto contemporáneo no es una unidad estable sino una nube excéntrica y pulsional”.
Una obra maestra
Los personajes de esta novela a los que Camilo José Cela emplaza en lo más profundo de una Galicia que vive los últimos estertores del mundo de Valle-Inclán, viven bajo la lluvia, una lluvia continua y persistente como el tiempo que pasa, como los acontecimientos que se suceden uno detrás de otro. Una lluvia que Cela hace descender mansamente en invierno y en verano, de día y de noche, sobre las familias y las personas, sobre los animales mansos y los silvestres, sobre los hombres y las mujeres, sobre los padres y los hijos, sobre los sanos y los enfermos. Una lluvia que es la misma de toda la vida, que descarga sobre los vivos y los muertos, una lluvia sin principio ni fin.
Si la lluvia es el tiempo de estos personajes, más auténticos cuanto más irreales, su son es el del eje del carro de bueyes, la gaita de Dios que ronca espantando meigas y ánimas del purgatorio, que ahuyenta al lobo y alerta a la raposa y canta a grito herido subiendo por la corredoira de Mosteirón. Ese tiempo y ese sonido son los que en buena medida hacen de “Mazurca para dos muertos” una obra maestra, una de las grandes novelas de la literatura española del siglo XX, donde el clasicismo y la vanguardia, la tradición y la experimentación, se mezclan, se entrelazan y se contaminan, entretejiendo un relato en fragmentos en el que la guerra, que irrumpe para inaugurar una nueva violencia, no detiene la vida ni las costumbres de unas gentes que se rigen por la ley del territorio en el que se mueven, la ley del monte.
Los tipos que atraviesan las páginas de “Mazurca para dos muertos” son seres anónimos, de vida monótona, condenados a una existencia amarrada al territorio en el que han nacido y en el que morirán, antes o después, de muerte natural, o arrastrados por la violencia de acontecimientos que no controlan. Hombres y mujeres, unos más felices y otros más desventurados y marginales: parvos, putas, ladrones, ciegos, disminuidos… de nombres tan familiares que suenan exóticos (Policarpo el de la Bagañeira, Catuxa Bainte, Fuco Amieiros, Ceferino Burelo), sometidos a crueldades, a infortunios, a malas artes y abusos sin piedad.
Se gobiernan por reglas no escritas, dictadas por la historia y por la superstición, que se han de cumplir para respetar la memoria y el pasado. Allí donde viven no valen las leyes que gobiernan el mundo. Allí donde viven la violencia llega adonde no alcanza la justicia. Allí donde viven el sexo es una presencia natural, un regalo que la vida pone a disposición de los hombres para su gozo.
Cela vuelve a la Galicia en la que comenzó su andadura literaria para emplazar a los personajes de esta novela en lo más profundo de la geografía de Ourense, un territorio entre los límites de la provincia de Lugo y la raya de Portugal, un Ourense rural y premoderno. Los dota de una lengua rebosante de galleguismos y de giros locales, y se proyecta entre ellos no sólo como narrador sino como uno más, Camilo el artillero, herido durante la guerra civil de un tiro en el pecho, a quien a veces acompaña su amigo, personaje también real, Robín Lebozán.
Mar de naufragios
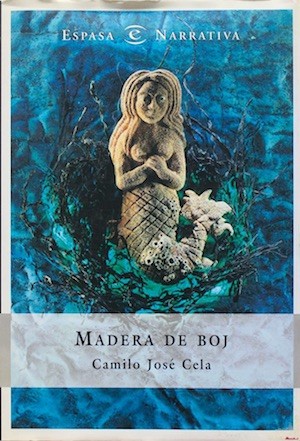
La última novela publicada en vida por Camilo José Cela fue la que aquel lejano día de 1947 prometiera dedicar al mar de Galicia. “Madera de boj” se le atascó durante años y sólo pudo terminarla con mucho esfuerzo y la determinación de hacer un alto en la vorágine por la que se vio abducido tras la concesión del Nobel en 1989. La había comenzado cinco años antes en Muxía, en la Costa da Morte, en un momento en que estaba “buscándole la clave al país”, según cuenta en la misma novela (p. 217).
Acumuló desde entonces una ingente cantidad de documentación sobre los naufragios sucedidos en la comarca, mientras asimilaba un léxico y un vocabulario propios de aquella geografía y estudiaba los dichos, las costumbres y las tradiciones de aquellas tierras. Con todo eso Cela elaboró un lenguaje deslumbrante en el que introduce términos y giros del gallego, en la línea de Valle-Inclán, para contar una historia sin principio ni final, sin nudo y sin desenlace, sin personajes principales, en la que un coro de voces mezcla los recuerdos del pasado con hechos actuales, la realidad con el ensueño y la ficción, la mitología con la historia, en una estructura en la que el clasicismo y la vanguardia se dan también la mano.
Los protagonistas son los barcos que se han hundido en la Costa da Morte desde 1898, de los que Cela lleva un minucioso registro de nombres, modelos, circunstancias. Y también las creencias y las supersticiones, las meigas y las leyendas galaicas, los remedios caseros contra los males del cuerpo y del alma, los refranes y las coplas, la tradición, que el novelista relaciona con vivencias personales.
Con la estructura de “Madera de boj”, circular como la vida y como las mareas, Cela cierra el itinerario iniciado con “La rosa”, un itinerario asimismo circular, pues se trata, también aquí, de un viaje en busca del alma del país, en el que aparecen viejos compañeros de colegio, amigos de juventud, camaradas de la guerra, personajes fascinantes. El círculo se cierra definitivamente con la muerte porque “la novela es un reflejo de la vida y la vida no tiene más desenlace que la muerte” (p.296). La muerte, ese otro naufragio.
Enlaces:




[…] Camilo José Cela: tres novelas gallegas […]