Deseo dedicar estas líneas al director de cine Fernando Trueba, al que le han boicoteado su última película, “La reina de España”, a través de una campaña en las redes sociales por unas declaraciones que hizo hace tiempo, algo que me parece lamentable e impropio de un país democrático. Va por ti, maestro.
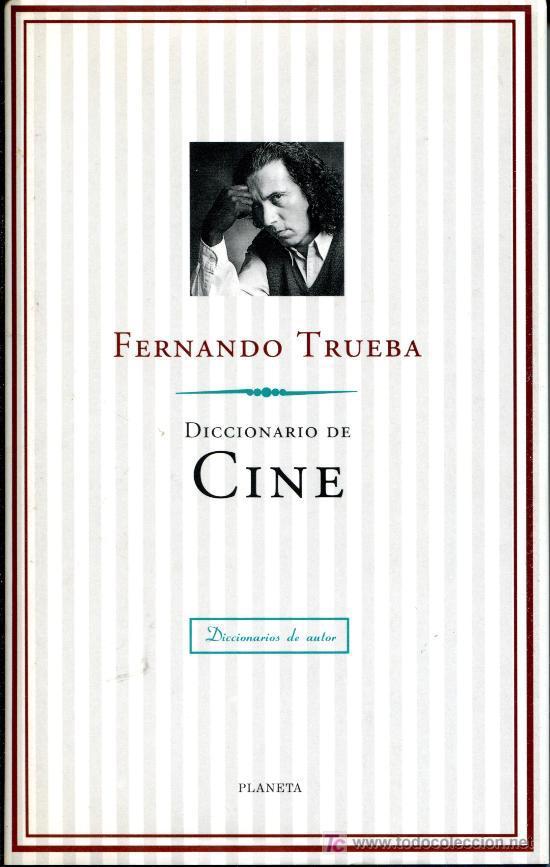
De entre los muchos cinéfilos que he conocido a lo largo del tiempo creo que Fernando Trueba es de los mayores, al que considero un irredento a prueba de sesión doble, a tenor de lo que he podido observar a través de este Diccionario de Cine con el que a buen seguro a unos alegrará la vida mientras que a otros flagelará sin duda. Ya advierte el autor de que la historia de este hermoso arte, oficio, profesión o contubernio del celuloide está construida a base de los más diversos materiales, entre los que elementos como los tópicos, arbitrariedades, leyendas, caprichos o veleidades son algunos de los ingredientes que se han utilizado y seguirán utilizando.
Afirma el padre de esta criatura literaria llamada Diccionario de Cine que también le gustan los diccionarios, uno de sus géneros literarios favoritos, según confiesa, porque para él se trata de grandes almacenes llenos de las más hermosas de las palabras. De ahí esta su obra, dedicado a las personas que desconfían de la objetividad de las enciclopedias, según palabras propias. Para construirla ha acudido a los escritos y opiniones que dice haber saqueado, “apropiándome de frases, ideas, reflexiones e historias”.
No sé si Trueba creerá en Dios, pero lo que está claro es que cree en Billy Wilder, su dios cinematográfico, con el que dice haber tenido el primer contacto siendo muy joven en el cine Montija, situado en el barrio madrileño de Estrecho. Sería, según comenta, viendo la película Ariane, el momento en el que aquel jovencito “gafotas y estrábico”, como en un momento dado se autodefine, quedaría prendado de los saberes del que a partir de aquel momento sería su maestro incondicional. La película sería para el futuro gran director como una revelación, ya que se dio cuenta de que “detrás de aquella pantalla había alguien, un arquitecto que lo había pensado todo al milímetro, que había orquestado aquella historia…”.
Lo que sí debe de haber movido Fernando Trueba, y mucho, deben haber sido los dedos sobre el teclado para pergeñar este diccionario dedicado al cine que, como cualquier diccionario que se precie, va de la A a la Z. Para empezar, llama la atención a Trueba la manía que tienen los actores de “meterse en el personaje”, con lo cómodo y económico que resulta meter al personaje en el actor. Tanto estima a los actores, que dice que los mejores momentos de su vida se los han proporcionado éstos, pero advirtiendo que también algunos de los peores… En cuanto a la belleza de la gente de la farándula se refiere, afirma haber sido toda la vida un defensor de los actores y las actrices guapos, ya que una de las razones por las que el cine ha sobrevivido ha sido porque la gente va al cine a enamorarse, al ser la sala oscura un templo de la poligamia y uno de los mejores lugares para pecar con el pensamiento.
Y estando en esto nos acercamos siguiendo el diccionario de Trueba al crítico, a la crítica, que es tanto como nombrar a la bicha en casa. Dice el maestro al respecto que “una enfermedad del crítico suele ser la originalidad, la necesidad de no coincidir con la mayoría, originada por un deseo legítimo de huir del cliché…”. Pero claro, para huir e intentar ser diferente a los demás a veces se pasa de purista, de lumbrera, de cultureta.
Cuando llega a la letra D en su diccionario, escribe Trueba sobre el diálogo, entre otras cosas. Y el mejor diálogo dice que es el que es real, ya que en su opinión los personajes deben hablar como habla la gente de verdad, pues de lo contrario, si nos subimos demasiado de tono, en plan diálogo exquisito, puede llegar a ser exhibicionista.
Tengo que admitir que lo que me ha resultado más sorprendente de este libro es cuando el autor llega analizar la película Los diez mandamientos, de 1956, sobre la que dice textualmente: “Probablemente, mi primera erección en una sala de cine. La primera que recuerdo. ¡Ah, aquellas egipcias, llenas de pelucas y maquillaje, de collares, pulseras y brazaletes…”. Ante esta afirmación, no he podido por menos que dar un respingo frente a la pantalla del ordenador. O sea, ahora me entero de que Trueba estaba disfrutando, “pelándosela” seguramente como un primate catarrino con una película que para mí formaba parte de la lucha interior, en un momento en que el posible seminario llamaba a la puerta y estaba entre el decidirse o renegar, por lo que aquella película venía a ser una señal del cielo que me invitaba a subir al monte del Sinaí del corpus sacerdotal…
Una lección a sacar de estas páginas es que tanto actores como actrices deben tener mucho cuidado con eso de la fotogenia, es decir, dedicarse a buscar la parte del cuerpo o forma por la que salen más favorecidos, no vaya a ser que les suceda como cuando la actriz Mary Anderson le preguntó a Hitchcock cuál creía que era su lado bueno, a lo que éste contestó: “Querida, está sentada sobre él”… Piensen que al fin y cabo, y como decía el gran actor Marcello Mastroianni, “Lo nuestro, lo de los actores, es sobre todo un juego. Eso es el teatro, sea comedia o tragedia, o bien el cine: siempre juego”. O ríanse con el gran Groucho Marx, del que el autor escribe extensamente al considerarlo uno de los grandes. “Cuando un lacayo del poder –afirma Trueba en la página 180-, indignado ante su demencia, el espeta: ‘¡Usted no sabe quién soy yo!’, él solía responder con un ‘¡No me diga, ¿animal o vegetal?’”.
Fernando Trueba dice soñar mucho, aunque nunca soñó con que le dieran un Oscar. Pero resulta que un buen día, una llamada de teléfono le despertó en un hotel de Los Ángeles a las cinco de la mañana para comunicarle que su película, Belle Epoque, había sido nominada para el Oscar, a partir de cuyo momento, según confiesa, “te conviertes en un idiota completo porque, lo quieras o no, te han puesto un número en el pecho, alguien ha disparado y te encuentras compitiendo con otros cuatro idiotas que, como tú, se lo toman con mayor o menor calma”. Pero al final su película ganó el Oscar.
Cuando llegamos a la letra S, el oscarizado director tiene unas palabras amables para los secundarios, ya que éstos son, en realidad, y según sus palabras, los actores. Y eso porque “los protagonistas, los galanes, las estrellas o cualquiera que sea el nombre que les demos, no son sino seres privilegiados que, debido al misterio de cómo los rostros absorben la luz y a la insaciable sed de belleza de los humanos, consiguen cobrar salarios muy superiores al del presidente del Gobierno, y con mucho menor gasto en analgésicos…”.
Y no podía faltar en esta letra una referencia al sonido, que en su opinión es el mayor abismo existente entre el cine europeo y el americano, ya que mientras en el primero confían en exceso el poder de sugerencia del silencio, los americanos han desarrollado un enfermizo pánico al mismo, al que han desterrado por completo de su cine, hecho que puede deberse a dos razones: “la estrategia de aturdir al espectador para mantenerlo inconsciente de la estupidez que están contemplando o la necesidad de tapar el ruido de las masas masticando palomitas”. Y ello porque no hay que olvidar que dichas palomitas representan un 30% del negocio del cine en los USA.
Al final de este Diccionario de Cine, el director recuerda en sus páginas a aquel niño que todos fuimos un día y que intentamos seguir siendo, refiriéndose a la película El verdugo, en unos años, principios de los sesenta, en los que un día se sentía hecho un John Wayne, otro un Gary Cooper y otro un Humphrey Bogart cualquiera, hasta que los olores a freiduría de los bares de la calle Bravo Murillo –el Broadway de los madrileños pobres- le devolvían a la realidad. “La única vez que aquel pequeño gafotas estrábico se vio retratado en la pantalla grande, tal cual era, fue en El verdugo, en el fugaz personaje de un niño que va de caseta en caseta en la Feria del Libro pidiendo catálogos de todas las editoriales, y que es echado de malas maneras por el catedrático Corcuera. Aquellos catálogos eran una de las pocas cosas gratis que uno podía conseguir en España a principios de los sesenta”…
Afortunadamente, andando el tiempo, aquel pequeño fagotas estrábicos llegaría a convertirse en un director español de cine, uno de los grandes, teniendo a estas alturas en su haber películas como Belle Epoque, Chico y Rita, El artista y la modelo, A contracorriente, El año de las luces, El baile de la victoria, Calle 54, El embrujo de Shanghai, La reina de España, La niña de tus ojos, Ópera prima y otras. Y además de todo ese trabajo, al director le queda tiempo como para hacer un Diccionario de Cine con el que nos pone al día de cómo está el patio en el que se mueve la farándula y de quién es quién en el oficio.



