El historiador no sólo ha de confiar en que los testimonios del pasado no mienten, ha de saber criticarlos. Y criticar los documentos históricos es enfrentarlos. Debemos entender qué quieren decir cuando nos engañan y saber por qué lo hacen. Y no descartar per se ninguna fuente aunque sea un testimonio falso, dejado ahí explícitamente en su momento para justificar algo que no se hizo o que sencillamente no fue.
Descubrir, identificar y discriminar
Mecido en la duda permanente, el historiador ha de aferrarse a cuanto documento acaba por mostrar su valía, su veracidad, su manera de atestiguar la certeza. La manera evanescente de ser verdad que tienen los documentos, las fuentes, los testimonios del pasado. Con eso trabajamos los historiadores.
Sigo a Enrique Moradiellos aquí, cuando nos dice que el campo de la Historia “está constituido por aquellos rasgos y vestigios del pasado que perviven en nuestro presente en la forma de residuos materiales, huellas corporales y ceremonias visibles, en una palabra, las reliquias del pasado”.
Frente a la diversidad de los documentos, de las fuentes, el historiador se muestra en su salsa, se reconoce dentro del ámbito de la materia de su oficio, el pasado, al que sólo se puede acercar por medio de tanteos, no de devaneos, de tentativas de remedo. Para el historiador y filósofo británico Robin George Collingwood, “la materia de conocimiento de la Historia no es el pasado como tal, sino aquel pasado del que nos ha quedado alguna prueba y evidencia”, algún documento.
Lo primero que hace el historiador es “descubrir, identificar y discriminar esas reliquias que pasarán a ser las pruebas, fuentes documentales primarias sobre las que levantará su relato, su construcción narrativa del pasado histórico”, en palabras de Moradiellos. Lo primero que hacemos los historiadores, nuestra primera tarea es por tanto una tarea heurística: hallar, descubrir.
En este sentido necesariamente discriminatorio de la labor del historiador, Justo Serna (en un artículo para la revista Anatomía de la Historia, que yo dirijo, titulado “Ojo de pez. Observaciones de Michel Foucault”) afirma, con buen criterio, que no le gusta (a mí tampoco) “la erudición sistemática y minuciosa, la documentación exhaustiva que practican los señores de la exactitud. Los señores de la exactitud, ése era el reproche que Foucault dedicaba a los historiadores obsesionados con la exhumación de todos los datos. Prefiero ahora el tanteo, al modo de lo que hacía el propio Foucault”.
Frente a los documentos contradictorios, el historiador se adentra en un mundo en el que ha de poner en práctica todos sus conocimientos sobre el pasado que le han transmitido otros historiadores que con anterioridad viajaron a aquel espacio ya inexistente.
En el fondo, en el trabajo de los historiadores subyace algo inherente a lo que sabemos del ser humano: el pasado, como el presente que realmente vivimos, está repleto de acontecimientos que no consienten fácilmente una explicación racional del tipo “claro, como recibió aquello y escuchó lo otro acabó haciendo esto”. Que la lógica de los comportamientos humanos, de existir, no sea capaz de explicar cómo y por qué pasa algo, no quita para que el historiador tenga que ser capaz de hacerlo, de adecuar una forma plausible de exponer las causas que con probabilidad acabaron por producir los acontecimientos de apariencia inverosímil. Acontecimientos que son para la historiadora canadiense Margaret MacMillan “una amalgama única de factores, personas y cronologías.”
Los hechos históricos son los hechos del pasado “que elige el historiador para explicar el proceso histórico”. Está bien traída esta definición de Marc Baldó Lacomba, ya que sirve de antesala a la clasificación que este historiador hace a su vez de los hechos históricos, atendiendo a su iteración: los hay reiterados, como nacer, morir…; y luego están los hechos singulares, como por ejemplo la batalla del Ebro, la creación del califato de Córdoba…
Pierre Vilar establecía, según nos explica Juan Granados, tres categorías de hechos, tres tipos de acontecimientos: por un lado, los “hechos de masas o estructurales: es decir, la constatación de los procesos y tendencias en la larga duración que atañen a los hombres (demografía), a los bienes (economía) y la mentalidad y al pensamiento colectivos”, los elementos básicos de la vida social que incluyen actos de la vida diaria, a decir de Baldó Lacomba; por otro, los “hechos institucionales: aquellos que fijan las relaciones humanas en marcos [socio-históricos determinados] desde los cuales actuar, tales que el Derecho, las constituciones políticas o los tratados internacionales, hechos destinados a cambiar en el tiempo debido al desgaste y a las contradicciones sociales que conllevan”, ; y, finalmente, los “hechos coyunturales: los acontecimientos puntuales, protagonizados por personas o grupos de acción u opinión, que influyen en los cambios y explican la realidad”, son los que vinculan la vida cotidiana a la dinámica de las sociedades y han de ser entendidos como causas, como consecuencias, o, como afirma Baldó Lacomba, “como hechos que desencadenan acciones que cambian la realidad”.
Si no llegamos a estar de acuerdo con el pensador rumano del siglo XX Emil Cioran cuando dice eso de que “la historia [el pasado] es, en esencia, estúpida” es por pura chiripa. O mejor, porque confiamos demasiado en el ser humano, tal y como la propia Historia, la disciplina, nos enseña.
Sin contradicciones
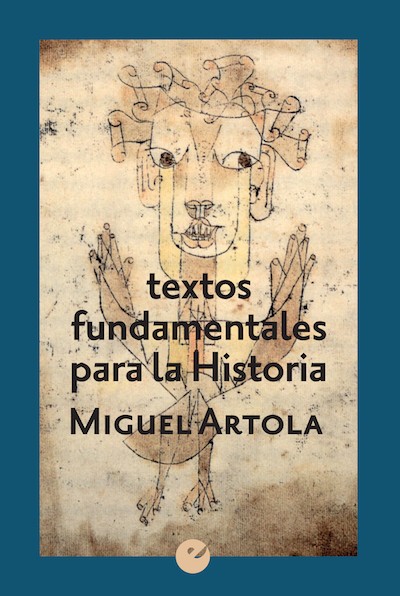
Hechos reales, esa es la base de la Historia en tanto que literatura. Lo verdadero, su búsqueda y la permanente denuncia de lo falso como substancia nuclear de las investigaciones llevadas a cabo por los investigadores.
El historiador tiene prohibido caer en el obsceno terreno de lo que ahora ha dado en llamarse posverdad, el neologismo avalado por los angloparlantes que siguen los preceptos del influyente y respetable Diccionario Oxford (que declaró a la palabra post-truth la palabra del año 2016). Algo que a mí me parece que no deja de ser lo que se llamó en nuestro idioma siempre bulo, si bien, eso sí, matizado de tal manera que con esa palabra, posverdad, hablamos de “circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. No, el historiador no debe guiarse exclusivamente por sus emociones ni por sus creencias personales, y ha de hacerlo más bien y, por encima de todas las cosas, impelido por la poderosa atracción de los hechos ciertos, de aquello que el pasado nos grita con sus testigos fehacientes. Nota, lector, la cursiva: es imposible que el historiador se desprenda por completo de lo que es en sí mismo como ser humano, un vehículo magnífico de emociones y creencias. Pero ha de reducirlos a la mínima expresión, de tal manera que sus emociones y creencias no le hagan caer en la arbitrariedad.
En esta línea de lo que vengo defendiendo, es muy convincente asistir a la rotundidad de Antoine Prost cuando proclama que «no podemos definir la Historia como el conocimiento del pasado», sino que «la Historia es un conocimiento basado en huellas», en las huellas que el pasado nos ha dejado. Y sobre esas huellas es sobre lo que trabaja el historiador para reconstruir los hechos, que son «el núcleo duro» del discurso del historiador, aquello que «resiste a la contestación»; hechos que han de ser probados y constatados, ya que «no hay afirmaciones sin pruebas, es decir, no hay Historia sin hechos». El historiador reconstruye los hechos por medio del uso del método crítico, que no es exclusivo suyo, por cierto. Pero, si sin hechos no hay Historia, y dado que “no existen hechos históricos por naturaleza, puesto que al abanico de hechos potencialmente históricos es ilimitado” (y no se puede hacer Historia “de todo”), «tampoco hay Historia sin preguntas», pues las preguntas son las que «construyen el objeto histórico, las que lo fundan, las que lo constituyen». No hay documentos sin preguntas, “la Historia vale lo que valgan sus interrogantes”:
“La parte más apasionante del trabajo del historiador consiste en hacer que hablen las cosas muertas”
Y consiste en eso, según dijera Lucien Febvre, “para hacerles decir lo que no dicen por sí mismas sobre los hombres, sobre las sociedades que las han producido”. Se engarzan las preguntas unas con otras, “se engendran mutuamente: por un lado, las curiosidades colectivas se desplazan; por otro, la verificación/refutación de las hipótesis da lugar a otras nuevas, y eso ocurren en el seno de teorías que también evolucionan”. Y aquí conecta Prost con lo que ya vimos que él exponía al respecto cuando hablábamos de la Historia como puzle.
Concluyo
En definitiva, sin las fuentes históricas —que son, en palabras de Baldó Lacomba, “aquellos materiales, documentos, símbolos y testimonios humanos y de creación humana a los que se les hacen preguntas y se extrae información”—, la Historia no es capaz de explicar nada. Baldó Lacomba las clasifica, según sea su soporte, por un lado en “el registro material o arqueológico”, y por otro en “el registro documental” (escritas), “el registro plástico, visual, sonoro y audiovisual”; y según alcance su intencionalidad, en “intencionales”, esto es, las creadas para dejar testimonio, y en “no intencionales”, los testimonios involuntarios.
¡Qué mejor forma de cerrar este artículo que con la cita del historiador francés Charles Seignobos! Aquella que dice:
“La Historia se hace con documentos [en el sentido de fuentes]. […] Nada suple a los documentos, y donde no los hay, no hay Historia”.




